La Misión 2024: La carrera más dura de mi vida

Después de estar tres días casi todo el tiempo en cama, el dolor en el gemelo empezó a permitirme cierta independencia. Hasta ahora solo podía ir hasta el baño, con muchísima dificultad. Intenté trabajar un poco, sentado en el escritorio, pero la gravedad llevaba sangre al desgarro, y el edema me petrificaba la pierna. La punta de los dedos del pie lanzaban chispazos de dolor, y de a ratos tenía que volver a acostarme. Si me tenía que retorcer del dolor, que al menos fuese en posición horizontal.
«Flor de desgarro te hiciste», me dijo el traumatólogo después de ver la ecografía. El edema no es otra cosa que sangre, y es una mancha tan grande que no deja ver exactamente dónde se rompió el músculo. Le pregunté si iba a poder correr Patagonia Run en un mes y, mientras negaba con la cabeza, sentenció: «No vas a llegar». Pero de algún modo lo convencí de que podía ir a kinesiología todos los días, más bici, elongar, caminata, y después hacer los 70 km tranquilo (y saltando en un pie). ¿Quién sabe? Al final, dejó entrever la posibilidad de que, con algo de suerte, llegaba.
¿Cómo fue que llegué a romperme un músculo en carrera? ¿Y por qué tuve que llegar a esta instancia?
Semana 52, el blog que nos convoca, empezó en 2010. Solía tener actividad diaria y fue testigo de muchos desafíos y desarrollos físicos y mentales. Hice la crónica de mis primeros 42 km (10/10/10, en Buenos Aires), mi primer ultramaratón (08/12/11, en Yaboty), y las dos veces que corrí 246 km en menos de 36 horas: El Spartathlon (26/09/2014, entre Atenas y Esparta) y el Ultra Desafío (16/11/2019, entre Buenos Aires y San Nicolás).
Pero no todos fueron triunfos. Semana 52 también narró abandonos, como La Misión en 2012, cuando intenté hacer 160 km en las montañas de Villa La Angostura y abandoné unos 50 km antes de llegar a la meta. Fue una de las experiencias más agotadoras de mi vida, por lo que se volvió una cuenta pendiente que algún día iba a tener que repetir. ¿Por qué querer volver a eso? Cuando escribí la crónica de esa carrera, dividida en tres partes (Parte 1, Parte 2 y Parte 3), cerré con una frase que lo explica un poco: «¿Qué sería de la vida sin objetivos que cumplir?». Ya en ese momento, a horas de no haberlo logrado, sabía que iba a volver a intentarlo.
Siempre me gustaron las coincidencias numerológicas y lo cíclico. En La Misión 2012, que largó el 12/12, tenía el número de corredor 12, y un retraso por mal clima hizo que arrancáramos a las 12. Abandoné en el km 112. Y 12 años después, decidí volver a La Misión por la revancha. En esta nueva edición me tocó el dorsal número 300, algo que me encantó porque me remitió a los guerreros espartanos que protegían a Leónidas y retrasaron valientemente a los persas en la Batalla de las Termópilas. También remite, de algún modo no tan directo, al Spartathlon griego, la madre de todas las carreras.
Si este intento de revancha me tomó 12 años es por una simple razón: estoy vislumbrando mi fragilidad como atleta. Tantos años de ultramaratones empezaron a hacer mella en mi cuerpo. Un día me diagnosticaron metatarso vencido en el pie izquierdo, algo doloroso e irreversible. Solo necesito correr 90 minutos o entrenar dos días seguidos para que me empiece a doler. También está el edema en la cadera, algo que nunca termina de curarse. Estas molestias son incompatibles con correr horas y horas. Después de hacer 24 horas en pista (Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero), carrera en la que alcancé las 100 millas, le prometí a mi esposa que me retiraba de las ultramaratones. No me lo pidió, y no me creyó. Pero realmente quiero dejar de lado las competencias donde termino arruinado. Con cada ultra, algo se rompe en mi cuerpo y no se recupera del todo.
Entonces, esa es mi simple razón. Siento que tengo fecha de vencimiento. Puedo seguir corriendo, incluso hacer maratones y carreras de aventura, pero esos desafíos que duran días y llevan al físico a su límite están empezando a volverse cada vez más inalcanzables.
Antes de mi eventual retiro y de que mi cuerpo no pudiese estar al nivel de una ultra de montaña de 160 km, me anoté en La Misión 2024. Pagué por adelantado, tanto la inscripción como el hospedaje. Canjeé algunas millas para el pasaje y me empecé a enfocar en ese objetivo. Santy, mi entrenador en Actitud Deportiva, me propuso un esquema de entrenamiento distinto al que venía manejando, porque tenía poco margen para prepararme. Nunca recuperé mi peso ni mi ritmo de entrenamiento prepandemia, así que el tema de ser constante me estaba costando mucho. Me preparé meses, sin dejar de sentir dolor en el metatarso o en la cadera. De a poco fui perdiendo grasa abdominal y sintiéndome más seguro y fuerte. Pedí prestado parte del equipo que necesitaba y gasté mucho dinero comprando comida para probarla en entrenamiento y armar mi estrategia de carrera.
A último momento, como suele ocurrir, me dio pánico precarrera, así que consulté a una nutricionista. Armamos rápidamente un Excel con los alimentos que iba a consumir y una proyección de cuántas horas me iba a llevar hacer 160 km de montaña. Sin mucha justificación más que la intuición, aventuré 50 horas. Una locura, porque después de que La Misión 2024 finalizó, vi el ranking y me di cuenta que ese tiempo me hubiese puesto en el top 10 de la carrera. Pero era lo que me parecía en ese momento: 20 horas y media para la primera mitad, 29 horas y media para la segunda.
Me encanta viajar, pero no me gusta hacerlo solo. Ir a otra provincia en avión, tomar un micro y hospedarme en un hostel es algo que no me tentaba. Lo tomé como parte del desafío. Hay que salir de la zona de confort y esto me incomodaba mucho. Tuve la suerte de compartir la habitación con otros corredores que habían ido a Villa La Angostura para desafiarse al igual que yo. El ultramaratonista es siempre un bicho raro entre la gente, así que uno se hermana muy fácilmente cuando está en la cercanía de otro. También me encontré con experimentados «misioneros» como Daniel o Mariano, amigos que me dieron consejos hasta el último minuto.
Siendo consciente de mis lesiones (y limitaciones), me di una inyección de Oxa B12, a ver si el corticoide evitaba la inflamación del metatarso y podía correr con cierta normalidad. Tenía mi bolsa de aprovisionamiento con comida y ropa de recambio para levantar en el km 80 (Villa Traful), un chaleco con dos botellas de 500 cc de agua, comida para 14 horas en todos los bolsillos y, encima de todo eso, una mochila donde llevaba más ropa, más comida, la bolsa de dormir y el saco vivac (completando unos 8 kilos). Con mis desvencijados bastones, caminamos hacia la largada.
Vuelvo una vez más a lo cíclico, que me encanta: en La Misión 2012 yo había corrido con una mochila roja de marca Quechua. Al no completar la prueba, se la regalé a Mariano (con los años, completó muchas ediciones con ella). En 2024, él volvió, todavía con esa misma mochila. En agradecimiento a mi gesto de aquella vez, me regaló una campera hermosa marca North Face, que la que usé en esta edición de La Misión. Y yo corrí con la misma mochila Quechua que él, salvo que la mía era un préstamo de otro amigo «misionero», Walter.
Aprovechando mis conocimientos de diseño gráfico, y siendo que la carrera no tenía puestos de asistencia que uno pudiera usar como pequeñas metas intermedias, tomé la geografía y los puestos de control para segmentar el recorrido en 13 partes. Copié el perfil de altimetría que compartió la organización, le escribí cuántos kilómetros tenía cada segmento, cuánto desnivel acumulado, cuánta distancia acumulada y a qué hora creía que iba a completar cada parte. Lo imprimí, plastifiqué y puse en un bolsillo accesible de mi chaleco. Poder consultar esta información detallada durante el recorrido, a la intemperie, cansado, sin saber dónde estaba o qué se venía, fue muy útil.
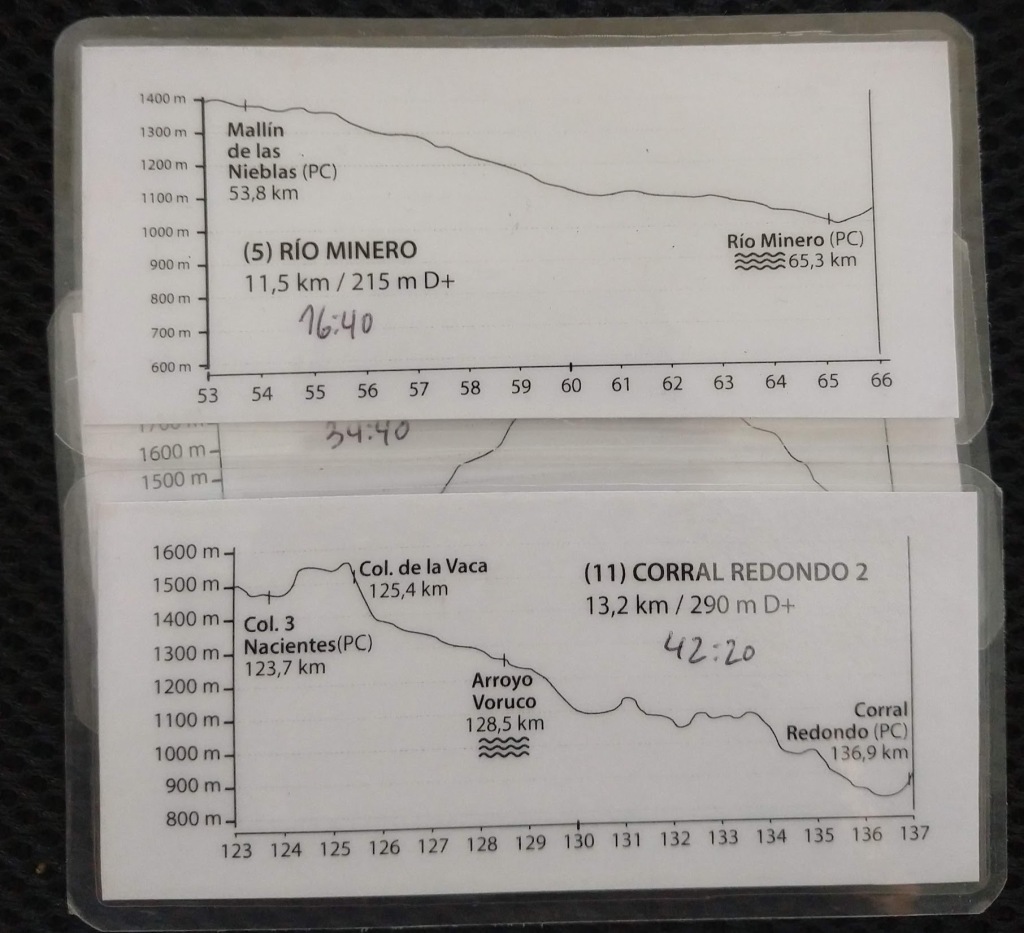
Largamos tan solo un par de minutos pasados de las 10 de la mañana. El pronóstico venía amenazando lluvia todo el día, pero solo fue una llovizna y muy breve. Empecé corriendo porque estaba descansado y quería despegarme del pelotón, pero lo cierto es que La Misión tiene tiempos muy holgados y podía terminar los 164 km en 72 horas.
Decidí no usar los bastones al principio, solo los llevaba en la mano. Además de que las piernas estaban descansadas, los quería reservar para cuando llegáramos a la montaña, algo que iba a suceder cerca del km 19. Para mí, ya estar usando los bastones tan al principio solo hacía que las contracturas en la nuca y el dolor de hombros aparecieran más temprano.
Me mantuve en el plan de tomar agua cada 20 minutos y comer cada 40, alternando dulce con salado. Al comienzo todo es muy fácil. Sin dolores ni ningún tipo de molestia, uno se pone en automático y todo fluye. Pasaban los kilómetros y a cada hora tomaba una pastilla de sal. Esto es porque, al ser La Misión una prueba de autosuficiencia, no cuenta con puestos de asistencia, así que uno tiene que proveerse su comida y su bebida. En este caso, había que ir llenando las botellas con los arroyos, que abundan en toda esa geografía y cuya agua, además, tiene bajo contenido de sales. Conserven el detalle de las pastillas porque van a cobrar relevancia más adelante, cuando esta carrera pasó de ser una simple actividad que fluía a estar aferrándome a la vida en la montaña.
Probablemente, uno cambie su percepción del tiempo conforme avanzan los años, pero en las ultramaratones, además, las horas pasan a velocidades supersónicas. Me acostumbré a tomar sin sed y comer sin hambre, mirando el reloj, pero es fácil perder la noción del tiempo. ¿Me toca comer de nuevo? ¡Pero si acabo de hacerlo! A ver las bolsitas con las raciones de comida: uno, dos, tres, cuatro… no, si me quedan cuatro es que me toca comer otra vez. ¿Son las 3 en punto? Tengo que tomar otra pastilla de sal. Juraría que la última la tomé hace 5 minutos… (repita esta conversación interna 50 veces)
Y ahora, lo que nos preguntamos todos: ¿Qué pasa por la cabeza de un corredor mientras corre horas y horas? Estar en este paisaje tan hermoso es sin dudas un plus. Uno se queda maravillado por ese entorno, recordando que se entrenó en escaleras que daban una ganancia máxima de 15 metros por cuesta. Nada se equipara a la montaña. Es maravilloso estar en ese escenario, pero ella nos recuerda constantemente que no pertenecemos ahí. En mi caso, además de reflexionar en lo que estoy haciendo y hacia dónde estoy yendo, en las ultramaratones se me pegan canciones cuyos estribillos me acompañan durante horas. O, en el caso de La Misión, durante días. Ahora, rengo y en la seguridad de mi hogar, me pongo a pensar por qué esas canciones y no cualquier otra. ¿Esconden algún significado? «Kickstart My Heart», de Mötley Crue, podría ser una alegoría al esfuerzo y cómo ese ritmo vertiginoso me mantenía vivo, cual inyección de adrenalina al corazón. Estilísticamente va bien con «Sweet Child O’Mine», de los Guns N’ Roses, una de las bandas preferidas de mi esposa, en quien pensaba mucho… pero, ¿cuál era el sentido de que se me pegara «Florecita rockera», de Aterciopelados, o «Educación sexual moderna», de Les Luthiers? ¿Por qué apareció en mi cabeza «Igual que ayer», de Los Enanitos Verdes, canción en la que no pensaba desde hacía al menos 20 años? Todavía lo estoy analizando. Mientras tanto, hice una playlist con todas esas canciones que se quedaron atascadas en mi cabeza, e intenté ordenarlas para que vayan orgánicamente en estilo: Playlist La Misión 2025. En diferente orden, fragmentado, esto sonaba adentro de mi cerebro casi a toda hora.
El primer cerro que subimos fue el Newbery (1840 msnm), y a la espera de que un geólogo nos explique en detalle por qué el suelo es como es, les voy contando que era una subida arenosa, en la que uno daba dos pasos y se deslizaba hacia atrás uno. Estoy convencido de que esta misma montaña, hacia el final de la carrera, hubiese sido un suplicio, pero como estaba «descansado», se subió y a otra cosa.
En esta instancia, comer no era difícil. Tampoco tomar agua de río. Todavía era incolora e insabora. Esto cambiaría con el correr de las horas. No quiero adelantarme, pero es importante notar que esta reseña, aunque bastante larga, difícilmente represente la cantidad de horas y horas y horas en actividad, y cómo esas cositas automáticas, en algún momento, pasaron de ser repetitivas a hacerse muy dificultosas.
Después de una larga bajada del Newbery, llegamos a la ruta, kilómetro 40. Esto marcaba una cuarta parte de la carrera. Me sentía espectacular, y todavía corría en los llanos. Medio escondido al abandonar la banquina de la ruta había un puestito improvisado donde vendían Gatorade y comida. Dudé un poco, pero como el reglamento lo permitía, me acerqué y pagué gustoso $1500 por una bebida isotónica azul. En ese momento ya estaba un poco harto del agua de río, y tomar algo dulce (y olvidarme por un momento de las pastillas de sal cada hora) me venía bien.
Ahora volvíamos a subir hacia el Mallín de las Nieblas. Y si bien no era un cerro, teníamos que ganar más de 1000 metros de altura. De ahí pasamos al Río Minero. Claramente, la carrera intentaba por todos los medios que nos metiéramos al agua, pero yo prefería perder algunos minutos buscando un conjunto de piedras, un tronco, o algún paso donde mantuviera mi proyecto de pies secos. Tuve una tasa de éxito bastante alta a pesar de pegar esos saltos con cansancio acumulado y una mochila de 8 kilos en la espalda. Sin embargo, cruzar el Minero solo era posible metiendo las patas en el agua helada. Para este fin, venía preparado. Me senté, me saqué las zapatillas y las medias, y me puse unos mocasines. Crucé, no sin insultar por esa masa líquida congelada, me senté, me sequé los pies con una toallita, y me volví a poner las medias y las zapatillas. Repetí este recurso otras tres veces en el recorrido. Tiempo bien invertido para reducir la posibilidad de formación de ampollas.
Ya en la subida al Cerro Piedritas (1890 msnm) estábamos en medio de la noche. El viento hacía sentir el frío, así que hubo que echar mano a la campera, los guantes y el cubrepantalón. Este ascenso, e incluso el descenso, traumó a varios corredores, que solo queríamos llegar a Villa Traful, el puesto bajo techo con nuestra bolsa, donde resultaba conveniente descansar e incluso dormir. Pero qué difícil fue eso. Un terreno muy técnico, con nada de reparo del viento. En estas carreras largas es muy fácil quedarse absolutamente solo, así que los cuadraditos reflectivos, iluminados por la linterna frontal, eran lo único que nos indicaba que estamos yendo por buen camino.
Llegué a Villa Traful a las 16:30 horas de carrera y luego de atravesar las interminables calles del pueblo. Considerando que mi pronóstico conservador era estar ahí pasando las 20 horas, lo sentí como una muy buena señal. Pero cuando llegué y canté mi número de corredor, me di cuenta de que no me sentía muy bien del estómago. Lo comenté a la organización y me dieron la única solución existente para cualquiera de los problemas en La Misión: «Tirate a dormir un rato». Eran las 2:30 de la mañana, un momento ideal para hacerlo. Aunque no tenía colchoneta ni nada similar, saqué la bolsa de dormir, me puse en patas, me metí adentro y comí una empanada de soja con una bebida isotónica mientras esperaba que me invadiera el sueño. Pero la verdad es que no paraba de temblar. Las calzas estaban empapadas de transpiración y no funcionaba el cierre de la bolsa. Me desnudé con la esperanza de que eso me ayudara a calentarme, pero nada. Entonces saqué el saco vivac, me metí con la bolsa ahí adentro, y ahí sí, dejé de tiritar y el frío cesó. Dormí un par de horas, comí algo, fui al baño, guardé mis cosas y salí.
Eran las 6:15 de la mañana cuando estaba nuevamente en carrera, listo para arrancar la segunda mitad de La Misión. En mi cabeza pensaba, si le gané 3 horas a mi pronóstico, ¿haría los 80 km restantes por debajo de las 29 horas? (Spoiler: NO). Las cuentas me daban que podía llegar a la meta en 40 horas. ¿Quién sabe? ¡Quizá menos! Qué inocente que fui.
Pasamos el Arroyo Cataratas y llegamos a la Horqueta Cataratas. Y sí, había cataratas. Pequeñas, pero cataratas al fin. Después del Col. 3 Nacientes, ya estábamos cerca de los 100 km de carrera. Las molestias estomacales iban en aumento, pero me forzaba a comer y tomar. El reloj mandaba. El agua de arroyo me daba asco y cada pastilla de sal me costaba bajarla más que la anterior. Un par de veces, se quedaban pegadas en el fondo de la la garganta y el agua seguía de largo.
Este segundo día estaba despejado y más caluroso que el anterior. Llegué a un puesto bajo la sombra de un árbol y decidí hacer un alto para avisar que no me estaba sintiendo bien. Había una médica, que tras dos preguntas (y, posiblemente, al ver mi ropa con manchas de sal) me diagnosticó que estaba excedido de sales. ¿Cómo podía ser? ¡Si me habían dicho que había que tomar suplementos! Quizás porque empecé con agua embotellada que ya tenía sodio, más toda la comida salada que venía consumiendo (papas fritas, pretzels, palitos), más las veces que tomé bebidas isotónicas, más las pastillas de sal, más todo el esfuerzo en el organismo que genera un ultramaratón de montaña, se generó un desbalance electrolítico en mi cuerpo. La recomendación de la médica fue tomar solo agua de río y en pequeños sorbos. Dejar pasar un tranco largo hasta volver a tomar sales, porque eso era la causa del rechazo que sentía por comer y beber, y al llegar al desvío, decidir si quería continuar mi carrera o bajarme de distancia.
Preocupado, llegué a la bifurcación de 120 y 160 km, donde podía hacer un desvío y llegar en forma anticipada a la ciudad. No contaba como descalificación, sino como un simple cambio de categoría. Pero… ¿y la revancha por la que esperé 12 años? Si no completaba las 100 millas de montaña iba a tener que volver otro año… y la estaba pasando realmente mal. No tenía ninguna intención de volver a pasar por esto. Tenía que darlo todo. Pero me faltaban 60 km, y si me alimentaba mal o si me deshidrataba, no iba a poder hacer ni un tercio de esa distancia. Me senté a comer palitos salados y a esperar. Los comía de a dos, despacito, masticando hasta desintegrarlos. Tomaba sorbitos de mis botellas, y esa agua de río que ayer no tenía gusto, hoy tenía un olor espantoso, como a azufre. En el fondo siempre quedaban partículas, una arenilla mezclada con hojitas trituradas que me daba un profundo asco. Resolví tomar haciendo el esfuerzo de no ver el contenido y aguantando la respiración para no sentirle el gusto, técnica que repetí durante el resto de mi carrera.
Cada vez que me sentaba a comer o beber, aprovechaba para sacarme la pesada mochila y darle algo de descanso a la espalda. No tenía señal de teléfono, así que nadie iba a poder asesorarme, tenía que decidir si me desviaba (estaba cerca de Villa La Angostura) o si continuaba con los 160 km. Me daba mucho miedo perder energía y llegar al límite de tener que hospitalizarme, pero me pareció que si bajaba el ritmo y frenaba para comer (en lugar de hacerlo mientras corría o caminaba) iba a poder tolerarlo. Así fue que, a la orilla del Arroyo Ujenjo, con pocas dudas, me levanté y empecé la subida al Cerro Bayo, cuya cima estaba a 1820 msnm.
Para mí era muy importante subir de día, porque cada vez el terreno se volvía más y más técnico y quería estar muy atento a mi entorno. Es verdad que las marcas (pinturas rojas en rocas o troncos) a veces eran difíciles de ver en el día y que los reflectivos eran muy visibles de noche, pero con el día podía ver mejor qué se venía, cuánto había que subir, si el terreno era todo tierra, sendero, piedras… sentía que con el sol podía avanzar más rápido. Pero aunque tuviera buena visión, no dejaba de ser una geografía áspera, peligrosa. A pesar de estar ayudado por los bastones, tenía que subir rocas muy altas y ayudarme con las manos. Insisto con el detalle de que estaba solo: no tenía a nadie adelante ni atrás. Muy cada tanto me pasaba un corredor que estaba en mejor condición física. Esta soledad significaba que si yo daba un paso en falso y caía al vacío y me rompía la cabeza, nadie se iba a enterar. Recién cuando la carrera terminara, el domingo por la tarde, iban a preguntarse dónde estaba yo. Y recién era viernes.
Si la subida al Cerro Bayo era complicada, la bajada no se quedaba atrás. Eran pocos los momentos donde las piedras me dejaban trotar, y en un momento que no puedo precisar, empecé a sentir una molestia en el gemelo derecho. Hasta ese momento, lo único que me venía frenando el ritmo era que estaba comiendo y tomando menos que el plan y no quería gastar todas mis reservas de energía. Cada tanto me sentaba en una roca, comía y tomaba unos sorbitos de agua sulfatada. Si me lo tomaba con calma, podía levantarme y seguir caminando. Si bebía sorbos grandes, me empezaba a doler la panza. Pero ahora, a la falta de energía, le sumaba ese dolor en el gemelo que yo deseaba que fuera una contractura y que, días después, descubriría que era un señor desgarro.
De pronto pasó algo que profundizó mi miedo. No sabía distinguir si mi dolor de estómago eran molestias estomacales o hambre. Eran sensaciones muy parecidas y no estaba en condiciones de arriesgar nada. Con el correr de las horas, a pesar de que me tomaba todo con mucha calma y me sentaba para comer y tomar, el dolor de gemelo crecía más y más. Descubrí que las subidas no me molestaban tanto, porque la pierna quedaba levemente flexionada, pero sí los llanos, aunque los hiciera caminando, porque tenía que estirarla, y ahí aparecía el dolor. No podía correr por falta de energía y ahora por esa molestia, y cada paso que daba, me dolía. Faltaban 40 km para la meta.
En un momento, tuve que volver a prender la linterna frontal. Me resistí todo lo que pude. Ya no estaba corriendo, solo caminaba, cada paso un dolor. Las canciones de mi playlist se iban repitiendo en loop en mi cerebro, mientras hacía cuentas para imaginar a qué hora iba a llegar a la meta. Esas 29 horas holgadas que había imaginado para la segunda mitad de carrera se habían calculado trotando en las bajadas y los llanos, sin descansos para comer y tomar sorbitos de agua.
Volvió el frío, aunque no al nivel de la primera noche. La cabeza iba más rápido que el cuerpo. El miedo de colapsar por no comer suficiente o por deshidratación y el riesgo de la montaña sobre mi vida me daban vueltas y más vueltas. ¿Cómo congeniar el hambre con el asco? ¿Cómo hacer que esa noche pasara más rápido? Toda esa situación extrema empezaba a cobrarse mi salud mental. Mientras caminaba, una mujer vigilaba que comiera y tomara. Yo no quería hacerla enojar, y le ocultaba que estaba tomando sorbos chiquitos en lugar de lo que realmente debía. Estaba haciendo pis de color amarillo oscuro, y tampoco quería que se enterara. «Si freno se va a enojar», pensaba. Y después de varios minutos de ocultarle información a esta implacable celadora, me di cuenta de que estaba solo y que desdoblaba en una persona inexistente esa dualidad de querer cumplir con mi plan nutricional a la vez de que le daba a mi cuerpo lo que podía en ese momento. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Cómo estuve tantos minutos normalizando una situación totalmente paranoica e irreal? ¿Era la combinación del cansancio, el sueño, y la absoluta soledad? Hoy, en la comodidad de mi hogar, me cuesta volver a ese estado de irrealidad y describirlo con palabras, pero durante unos kilómetros silenciosos, toda esa situación me pareció absolutamente normal.
Para acallar las voces y el estado de demencia fugaz, recordé eso que usan en La Misión para resolver todo: tirarse a dormir. Me puse a buscar un terreno plano, sin piedras, donde poder tirar la bolsa de dormir. Algo que parece sencillo se puede volver muy complejo, sobre todo si uno es bastante quisquilloso. En ese momento, mi intermedio mío era llegar al Corral Redondo, puesto de control que antecedía la subida al brutal Cerro Oconnor (1900 msnm). Pero no legaba nunca, no sabía bien dónde estaba, y era mejor descansar algo antes de que se terminara la noche.
Finalmente, al costado del sendero, sin que estuviera 100% horizontal, encontré un trozo de tierra donde extendí la bolsa de dormir y el saco vivac. Debo haber tardado más en desarmar y volver a armar la mochila que la media hora que dormí, pero fue suficiente para resetear el cuerpo, la cabeza, y el dolor en el estómago. Me levanté, me vestí, guardé todo y me comí una barrita de cereal. Todavía era noche muy cerrada y mi estado era cada vez más lamentable. Arañazos en las manos, las polainas totalmente desgarradas y colgando de las zapatillas, un bastón deformado por haber hecho accidentalmente palanca con una raíz, la campera nueva totalmente mugrienta. Les ahorro los detalles de todas las veces que me tropecé y me fui de boca al piso, porque son escenas muy bochornosas que quiero pasar rápidamente. Basta decir que tuve la suerte o el destino de caerme siempre en senderos, sobre tierra, y nunca en un río o, peor todavía, sobre rocas.
En la noche, pasado de sueño, uno ve cosas que sabe que no están ahí. La linterna genera sombras en ramas y troncos que dan la ilusión de estar viendo objetos inexistentes. Vi vaqueanos que desaparecían apenas los tenía a un metro. Vi casas, vehículos, e infinidad de espejismos que, gracias a la experiencia en montaña, aprendí a ignorar. Es muy extraño, uno aprende a desconfiar de la vista, sabe que esas personas que se asoman entre los arbustos no existen y que es imposible que haya una bicicleta blanca estacionada arriba de un árbol. Por eso, en medio de ese contexto de no creer en lo que ven los ojos, se vuelve más fantástico cuando aparecen cosas como dos caballos blancos, majestuosos, en el medio del camino (eran reales). O vacas del tamaño de un auto que cruzaban lentamente el sendero al ver acercarse las luces frontales (también, no las estaba imaginando).
Pero muchas veces creí haber llegado al Corral Redondo. A veces esos espejismos de la noche me hacían creer que había una tranquera y eran solo ramas ubicadas en una forma muy precisa, en ese mismo segundo que yo elegía mirar hacia ahí. El ruido de las hojas o de los arroyos en la lejanía también generaban ilusiones, pero esta vez auditivas, y yo escuchaba claramente personas hablando que nunca aparecían. Después de una caminata interminable, apareció el Corral Redondo, con el responsable del puesto roncando profundamente. Me vi en la obligación de despertarlo porque no sabía para qué lado tenía que encarar. Despertó, pidió disculpas, anotó mi número de corredor para acreditar que había pasado por ahí, el horario (5:30 de la mañana), y me recomendó bajar a cargar agua.
Y dijo «bajar» porque, literalmente, había que salir del sendero de la carrera, hacer 100 metros en bajada hasta el arroyo, cargar agua, y volver a subir esa pendiente. ¡No te contabilizaban la subida! Pero ese esfuerzo era necesario. Se venía la montaña más complicada y por unos 14 km no íbamos a poder volver a cargar líquido. Calculé que, caminando como estaba haciendo con ese gemelo malherido, podía tomarme un mínimo de tres horas cruzar ese cerro. Pero me quedé corto: terminaron siendo ocho horas eternas.
Al poco tiempo que empecé a subir por un camino angosto, donde las ramas trababan los bastones y arañaban el dorso de las manos, el sol empezó a iluminar y no hizo falta mantener la linterna prendida. El terreno era muy empinado y yo creía que el haber dejado la noche atrás me iba a reactivar. Pero me tambaleaba y los ojos se me cerraban. Me senté un momento para sacarme la mochila, descansar y comer, pero no me reponía. Sentí miedo (una vez más) porque era tan fácil caerme y tan difícil que me encontraran… En cuanto llegué a una zona abierta y más o menos plana, saqué la bolsa de dormir, el saco vivac, y me tiré a dormir. Habrá sido una hora, quizá menos, pero fue suficiente para volver a resetear la cabeza y no sentir que me estaba jugando la vida. Comí porciones más grandes que las que venía consumiendo, sin desperdiciar el agua, que iba a escasear por las siguientes horas, y volví al sendero.
El dolor del gemelo era una constante. No lo estoy mencionando todo el tiempo para no aburrir, pero cada paso era una puntada. Tenía lugares perfectos para trotar y recuperar el tiempo invertido en descansar, pero no podía. Era demasiado en ese momento. Solo sabía que, aunque caminara, los tiempos me daban para no pasar otra noche en carrera.
Antes de lo que me imaginaba, llegué a la cima del Cerro Oconnor. Alguien de la organización me aclaró que tenía que pasar por detrás de unas piedras, bajar y seguir el filo que se veía al costado. Pero «bajar» no describía lo que vi a continuación: una cadena remachada en la montaña, claramente puesta ahí para ayudar al descenso. Nadie me explicó en la charla técnica cómo se bajaba. ¿Era de frente? ¿De espaldas? ¿Y qué les hacía pensar que yo conocía el método para hacerlo? Decidí tomarme de la cadena con mi dos manos enguantadas e ir bajando hacia atrás. Los bastones se trababan contra las piedras e interrumpían mis pequeños pasos en reversa. Llegué a pensar, con mucha seguridad, «Ok, esta es la parte en la que me mato». De nuevo, si caía rodando por la montaña, recién iban a notar mi ausencia el domingo. Lo curioso fue que, en un momento, la cadena llegaba a su fin, y estaba tan aferrado a ella, con tanta fuerza, temiendo por mi vida, que ahora quería que siguiera, porque había más bajada y ya no tenía nada de lo que sostenerme.
Con mi capacidad disminuida por el cansancio, mi lesión y mi torpeza natural, seguí bajando lo más despacio que pude hasta que el terreno se niveló. Las marcas rojas en la piedra me indicaban el camino que, como no podía ser de otro modo, volvía a subir. Ya había anticipado que había una falsa cumbre, así que, aunque me picaba la garganta por la sed y no podía masticar la comida por tener la boca seca, seguí avanzando. Subí y finalmente hice cumbre. Solo que este tampoco era el final de la subida, sino que había otro ascenso. Me frustró un poco, pero me armé de valor, me apoyé en los bastones, y seguí trepando. Ahora sí, llegaba a la cima… no, momento, esto baja y vuelve a subir. Me senté, comí un poquito (ya no toleraba ni las porciones de comida más chicas), tomé unos sorbos, y bajé para alcanzar la nueva y definitiva cima. Al llegar arriba de todo vi que… no era la cima. Había que bajar y volver a subir. Ya insultaba y avanzaba a regañadientes. Seguro que no iba a volver a pasar eso de subir para bajar y un nuevo ascenso, ¿no? Bueno, sí. Otra vez, falsa cumbre.
Perdí la cuenta de la cantidad de veces que esto pasó. Me mataba que la peor parte la llevaba en las bajadas. Yo solo quería llegar al siguiente puesto, que me iba a dejar a 10 km de la meta. Cada vez que creía que empezaba a encarar hacia el bosque y al final de la carrera, la montaña me daba otra paliza.
Después de horas de estar atrapado en el Cerro Oconnor, finalmente llegué a senderos de bosque. Mientras racionaba los últimos sorbos de agua, empecé a escuchar un arroyo a lo lejos. Me era imposible apurar el paso, pero con mi trote de tortuga, llegue a un arroyito que estaba en una canaleta, accesible estirando el brazo. Me saqué la mochila (cualquier excusa era buena), me tiré al piso y me puse a cargar mis botellas. No exagero, sobrevivir 14 km y un cerro con 5 o 6 cimas con tan solo un litro de agua y comida que no entra, es una locura. Una de tantas que viví en esta carrera.
Un corredor me alcanzó y al verme tirado en el suelo, de espaldas, no sabía si yo estaba desmayado, si me había muerto, o qué me pasaba. Me preguntó si estaba bien y le dije que estaba cargando agua. Ahí me avisó que era mucho más fácil hacerlo 20 metros más abajo, pero yo solo quería tirarme al suelo a descansar.
Seguimos juntos desde ahí, la única parte en toda La Misión donde me acompañó un ser humano. Me había planteado hacer la carrera solo, valerme por mí mismo, pero me vino bien, después de tanta soledad, tener alguien con quien charlar. Y a ambos se nos pasó muy rápido ese tramo, porque antes de lo que nos imaginábamos, llegamos a Eco Huertas, el último puesto antes de la meta. Él era un corredor de 200 km, así que le tocaba una segunda bolsa de aprovisionamiento y de ahí hacer sus últimos 50 km. Yo, saliendo de ahí, giraba para el lado contrario y en 10 km llegaba a la ciudad.
Me ofrecieron entrar a la carpa, algo que pensé que estaba reservado solo para los de 200 km. Me senté en una silla (la primera que venía desde hacía más de dos días) y me preguntaron si quería Coca con hielo. Dije que no, porque odio las gaseosas y no hago excepciones. Pero no escucharon mi negativa y me alcanzaron igual un vaso lleno, con tres cubitos de hielo. No quise ser un maleducado así que le di un sorbo. Fue el elixir más exquisito sobre el que alguna vez se posaron mis labios. ¡No sabía que mi cuerpo quería exactamente esto! Tenía poco gas, estaba muy fría y era muy dulce. Una gran mejoría a esa espantosa agua de río que venía tomando desde hacía 52 horas. Me terminé el vaso y, con cierto pudor, pedí si podía tomar más. Antes de terminar, lleno de azúcar y con energía renovada, les pregunté si podía pasarme a la distancia de 200 km. Por suerte, me dijeron que no.
Ya recargado con el jarabe de maíz de mis dos vasos de Coca, me levanté de al silla, junté mis cosas, cargué agua en una botella (¡venía de bidón y no de arroyo!) y salí de ese oasis llamado Eco Huertas. Tenía que hacer unos metros hasta llegar a la ruta que me llevaba a Villa La Angostura, así que prendí el teléfono y la llamé a Vale. Cuando me atendió y hablé con ella (por primera vez en días), casi me pongo a llorar. «Todavía no, Casanova», pensé. «Guardátelo para la meta». Fue un alivio para ella saber que seguía vivo (para mí también). La extrañé tanto en todo ese terreno hostil… quedamos en hablar después de llegar a la meta. Guardé el teléfono y seguí mi camino.
Antes de llegar a la ruta, que tenía que rodear por la banquina, saqué de la mochila un trofeo simbólico que me venía guardando desde hacía 12 años. Se trataba del cuellito que nos habían dado en La Misión 2012, ese que no pudo cruzar la meta. No sé por qué lo conservé todos estos años. En 2014 lo corté para que fuese un rectángulo de tela y me protegió la nuca, cual gorro de legionario, durante el Spartathlon en Grecia. Podría haberlo tirado tantas veces, pero siempre estuvo ahí, en el fondo del cajón donde guardo mis cuellitos. Muchos los perdí o los regalé, pero ese se quedó ahí, esperando ese día. Así que me lo até a la muñeca, porque ahora volvía a casa.
En la banquina de la ruta me entusiasmé y decidí correr. Me costó, me dolía, pero ya el cuerpo no mandaba sino el corazón, así que logré dar un paso, luego otro, y otro, y finalmente estaba corriendo después de tanto tiempo. Pero los kilómetros al final de una ultra están hechos de chicle y no pasan más. Corrí y corrí y corrí y tan solo hice dos kilómetros. El cielo estaba despejado y el mediodía era implacable. ¿Realmente creía que iba a poder correr 10 km al rayo de un sol fulminante? Decidí caminar rápido, con zancadas largas, y volver a correr cuando supiera con certeza que estaba cerca de la meta. No quería volver a ilusionarme como en el Cerro Oconnor y creer que el final estaba cerca cuando en verdad lo tenía muy lejos.
Los autos pasaban por la ruta y me tocaban bocina. Un auto bajó la velocidad y un joven desde la ventana me preguntó: «¿Te alcanzo a algún lado?». Intenté volver a correr, aunque fuera alternando 100 metros de trote con 100 de caminata, pero el sol estaba tan fuerte que era un gasto energético innecesario. De pronto me di cuenta de que estaba nuevamente racionando el agua que tenía. Cometí el error de llenar una sola de mis dos botellas en Eco Huertas. La otra la vacié porque era de arroyo y no la aguantaba más. Me había parecido que 500 cc de agua me iban a alcanzar. Lo último que me faltaba era desmayarme por deshidratación, a nada de terminar La Misión.
Fueron los 8 km más largos de mi vida. Pero a medida que avanzaba esa ruta serpenteante, cada vez veía más signos de ciudad, más casas, más gente. Reconocí el camino de tierra que habíamos hecho el primer día de la carrera, en sentido contrario. El camino era bastante derecho, pero igual seguía buscando las marcas para confirmar que estaba bien, y más de una vez me perdí y no sabía para dónde tenía que ir. En un momento, alguien me vio dudando y me dijo: «Tenés que ir por el puente». Cuando lo crucé, otra persona me dijo: «Acá a la vuelta está al gimnasio». O sea, la meta.
Y así fue, dejé ese puente atrás y de pronto estaba en el parque, y ahí nomás la llegada. Empecé a correr y mientras avanzaba, las lágrimas querían escapar. Pero estaba tan deshidratado que tenía miedo de que se me hubiesen secado los ojos. No importaba, solo tenía que terminar. Entré al gimnasio, donde empezaron a tocar una campana y a alentarme. Cansado, confundido y eufórico, me perdí adentro del lugar y no sabía a dónde tenía que ir. Me señalaron el arco de llegada, que estaba sobre una rampa que trepé en dos pasos, y finalmente me detuve. Había llegado en 54 horas.
Me sacaron fotos y me dieron un chaleco de polar con el siguiente texto bordado: «Misión cumplida». Cuando logré pensar por un instante, pude llorar por toda esa angustia que tenía contenida, esa sensación de que me iba a morir ya fuera rodando montaña abajo, por deshidratación, o por alguna falla orgánica por falta de comida. Pero había terminado y estaba vivo. Sucio, maloliente, pero vivo.
Pude sentarme a comer unas hamburguesas veganas, a beber gaseosa de pomelo (no tan rica como esa Coca de Eco Huertas) y a volver a llamar por teléfono con Vale. Estaba muy contento hablando con ella, y cuando quise contarle con más detalle lo que había vivido, no pude. «Me cos–» dije, y me trabé. De nuevo: «Me–«. Nada. Una vez más: «Me costó–» y otra vez me quedé sin voz. Cabizbajo, con la cabeza gacha y el teléfono pegado en la oreja, las lágrimas caían y se acumulaban en la punta de mi nariz. Hice fuerza y, con un hilito de voz, finalmente dije: «Me costó mucho comer». Me quebré y lloré todo ese malestar que tuve que aguantar, un esfuerzo que estoy fallando en poner en palabras. Releo toda la angustia que describí en esta reseña y siento que todavía tengo que multiplicarla por 40 para hacerle justicia.
Después de terminar el almuerzo que me esperaba en la meta, me hice unos masajes que tenía reservados. Entonces me pidieron un taxi porque ya no podía caminar. Estaba a 8 cuadras del hostel, pero no había forma de que me mantuviera mucho tiempo en pie. Sin embargo, me las arreglé bastante bien. Me bañé, dormí unas horas, cené afuera con mi amigo Mariano, y a la mañana siguiente compré algunos chocolates para regalar, hice la valija y abandoné el hostel, no sin antes tirar a la basura mis calzas, mis polainas y mis bastones (ya habían cumplido su ciclo).
El domingo volé a Buenos Aires, sin sobresaltos, y Vale me esperaba en Aeroparque para un demorado reencuentro. Sin embargo, el dolor que tenía en los pies y el gemelo no era nada comparado a los niveles a los que llegaría en los días siguientes. Lunes y martes era insoportable. Mis pies eran una publicidad del Noble Repulgue, dar esos 10 pasos de la cama al baño era un esfuerzo enorme, y por la noche me costaba mucho conciliar el sueño por lo incómodo que me sentía. Recién cuando se me ocurrió dormir con los pies levantados fue que se deshincharon y empezó el lento proceso de sanación.
Y en esos pequeños momentos donde el dolor de me daba algo de respiro (porque estar sentado en la computadora hacía que bajara la sangre al desgarro y me dolía), escribí esta crónica, que tiene todos los condimentos para ser la última del blog. Así, épica. «El tipo corrió hasta hacerse flor de desgarro». No era mi intención cerrar así Semana 52, pero tampoco es la primera vez que me rompo y elijo seguir (hice 160 km en el Spartathlon con un microdesgarro en el tibial).
Seamos honestos. No tenía opción. Era una promesa, y no llegar a la meta me obligaba a volver a intentarlo otro año. La pasé tan mal durante esta edición de La Misión, que no no me entraba en la cabeza la posibilidad de volver en otra edición. En este camino hacia la inevitable autodestrucción como es el ultramaratonismo de montaña amateur, siento que me puedo ir por la puerta grande. Hice la carrera que me faltaba, terminé mal pero mejor de lo que me imaginaba (puesto 15 de la general), y tuve el apoyo de mucha gente que confió en mí.
Yo siempre digo que uno nunca corre solo. Más allá de valerme por mí mismo en la montaña, hubo un entrenador que me preparó, hubo gente que me acompañó en los entrenamientos, hubo una nutricionista que me ayudó a armar un plan de carrera, hubo una organización que veló por la seguridad de los corredores, hubo familiares y amigos pendientes, e incluso corredores desconocidos que ofrecieron ayuda. El ultra es un mundo muy solidario. Es una de las cosas que más me gustan de esta actividad.
Así que gracias a todos los que me ayudaron a conquistar este objetivo, en especial a Vale por su infinita paciencia. Sé que odia que haga estas cosas y ver las consecuencias en mi cuerpo. Por eso sabía que tenía un solo tiro para completar La Misión. Ahora que lo conseguí, más allá de los dolores y la actual limitación física, estoy en paz conmigo mismo. Estoy todavía en un estado reflexivo, pensando a qué ritmo sigue la vida ahora que logré todos mis objetivos. Es momento de sanar y, con una mezcla de alegría y nostalgia, de decir: Misión cumplida.

Correr 246 km… otra vez

«Vamos que te quiero ver lagrimear en la llegada», me gritó Charly desde su auto. Hacía casi 24 horas había llegado en su chata para asistirme en el Ultra Desafío, la prueba que emula al Spartathlon pero que se hace acá nomás, en Argentina. No tenía planificado llorar (aunque finalmente lo terminé haciendo, con lluvia de mocos y todo), pero aunque estaba a menos de una hora de terminar los 246 km que separan el Obelisco de San Nicolás, no era la primera vez en esa carrera que mi cara se empapaba de lágrimas.
Vayamos unas horas más hacia atrás. Estaba corriendo solo hacia Gobernador Castro, un pueblo que nunca hubiese visitado si no hubiese sido por el Ultra Desafío. Me había unido oficialmente a la organización después de su segunda edición, en el año 2017, luego de haber participado como corredor, subestimado el clima de Noviembre y sin haber llevado suficiente abrigo para la noche. La carrera se terminó suspendiendo en el km 145 (seguramente encuentren mi reseña de aquel año en este blog). La comisión directiva de esta prueba (que a veces cometemos el error de llamar «carrera» porque oficialmente es un «megaentrenamiento financiado en forma colaborativa») organizó una cena para cerrar el año y sumarme como organizador. La cita fue en la casa de Ale Fasano, tremendo y carismático ultramaratonista que contestaba todos los mensajes del grupo de Whatsapp con audios y que tenía una risa simpática y muy contagiosa. Me gustaba correr con Ale y su esposa, Gloria. Los dos tenían un ritmo que me resultaba cómodo y siempre estaban atentos a esos consejos que a veces doy sin que nadie me los pida.
La última vez que corrí con Ale fue en uno de los relevamientos del Ultra Desafío. Cada año solemos correr distintos tramos para ver que todo sea seguro para la carrera, estudiar si hay caminos mejores y, ya que estamos, entrenar un poco. Gobernador Castro está a 60 km de la línea de llegada, algo que para muchos puede ser una distancia imposible de hacer en toda su vida, y que para nosotros es «ahí nomás» de la meta. Con Ale nos dijimos «¿Te imaginás cuando estemos corriendo por acá?», porque además de organizarla, era la carrera que soñábamos correr y terminar. Era el año 2018, nuestro deseo era hacer esos 188 km y que el envión nos llevara como sea hasta la Basílica de San Nicolás. A los pocos días de haber corrido por este pueblo, quizás un par de semanas después de habernos confesado el sueño compartido, el corazón de Ale se detuvo mientras dormía. Fue un golpe durísimo para todos, algo injusto e inexplicable. Dudamos si continuar con el Ultra Desafío o no, pero algunos decidimos hacerlo, al menos como un homenaje a él y a ese sueño que quería para sí mismo y para todos los que pudieran sostener un esfuerzo de esa magnitud.
El Ultra Desafío de 2018 fue raro. Casi estábamos viviendo juntos con Vale (lo oficializamos empezado el año 2019) y ella se iba metiendo de a poco en mi mundo de ultramaratones. Un exceso de entrenamiento combinado con no reemplazar calzado muy gastado me generó una tendinitis aquileana. No había podido entrenar todo lo que quería, no sabía qué comer y había salido corriendo al ritmo de alguien que quiere ganar este tipo de ultramaratones. Cuando llegué al check point 3, en Zárate, miré a Vale a los ojos y le dije que quería abandonar. Ella me acarició mi cabellera transpirada y me dijo «Vamos a casa».
El Ultra Desafío de 2019 fue más raro todavía. Logré recuperarme del tendón de Aquiles, pero quedó «algo» ahí. No me casé por capricho, amo a Vale, se convirtió en la compañera que necesitaba, así que quería pasar más tiempo con ella. Salir a correr, algunas veces, no pareció prioritario. Tampoco cuidarme con las comidas. O sea, muchos nos casamos para poder dejar de cuidarnos, ¿no? Bueno, yo me casé por amor, pero algo de eso empezó a jugarse en mis hábitos. En algún momento me cayó la ficha: había perdido el hambre. No me refiero a las ganas de comer, sino el ansia de los objetivos, de superarse, de desafiar los límites. En 2014 estaba en Grecia, corriendo el Spartathlon, con el estómago cerrado, obligándome a comer, ignorando un desgarro en el tibial derecho, jurando con ojos chispeantes y espuma por la boca: «De acá me sacan con las patas para adelante». Pero hoy ya no tengo ese fuego en mi interior, no sé en qué momento lo perdí (quizás en el momento en que llegué a la meta del Spartathlon). Esa falta de hambre, de cara a este tercer intento de completar el Ultra Desafío, me preocupaba.
Igual empecé a cuidarme con las comidas. Bajé de peso (perdí mucha grasa pero también un poco de músculo). Prioricé entrenamientos en cuestas y escaleras para darme calidad sobre cantidad. Cambié viajes en tren y colectivo por trotes. Fui a votar todo transpirado, intentando que las gotas de sudor no cayeran sobre las boletas del cuarto oscuro. Pero por sobre todas las cosas prioricé no lesionarme. Llegar a la línea de largada sin haberme roto antes. Para romperme estaba la carrera.
Las semanas previas al Ultra Desafío 2019 fueron difíciles. Mucho estrés en el trabajo (amo a la editorial, incluso cuando me lima el cerebro) y de todo por resolver. ¿Iban a entregarme la ropa a tiempo en la lavandería? ¿Qué iba a comer durante la carrera? ¿Cuándo iba a tomarme el tiempo para comprar lo que me faltaba? Resolví las cosas como pude, aprovechando los pequeños espacios de una agenda repleta. Tomé muchos de los consejos de Romina, mi nutricionista; los que funcionaron en el pasado como los que se agregaron en las últimas semanas, y armé un archivo Excel con todas las paradas de la carrera. Ahí tenía 58 puntos hasta la meta con 8 check points que tenían un estricto horario de corte. Quise hacerlo sencillo pero no pude. Empecé a poner en una columna el número de puesto, luego el kilómetro en el que estaba, la distancia hasta la siguiente parada, al lado horario en el que abría y en el que cerraba, qué iba a comer, a qué hora estimaba pasar por ahí y cuánto tiempo creía que iba a tardar al siguiente puesto. Puede parecer sencillo, pero estuve tres días armándolo. Lo imprimí la tarde previa a la carrera. Hice tres copias y una de tamaño bolsillo para mi riñonera. Volví del trabajo a casa para terminar de prepararme y descansar, convencido de que me iba a ir a dormir a las 9 de la noche, pero terminé apoyando la cabeza en la almohada a las 11. La alarma sonó a las 3:30 de la mañana, desayuné, junté mis cosas, me despedí de Vale y me fui al Obelisco.
La carrera largó puntual a las 5, antes de que saliera el sol. De los siete corredores que partimos era el único representante de la organización, así que todos dependían de que los guiara. No me esperaba esa responsabilidad, tenía una idea muy vaga de cómo avanzar por las calles de Capital. De hecho casi nos hice tomar un camino completamente equivocado, hasta que alguien se dio cuenta y nos corrigió el curso. Empezó a amanecer, el clima estaba ideal para correr. En cada puesto sacaba mi listita y leía qué me tocaba comer o beber. Recibí algunas burlas por mi machete, pero poco tiempo después demostré su efectividad.
No puede ser un Ultra Desafío si el clima no hace de las suyas. Empezó a lloviznar y si me quedaba quieto en un puesto, empezaba a tiritar. Corriendo se pasaba inmediatamente. Me mantenía conectado con Vale, que hasta último minuto me preguntaba si necesitaba que me trajera algo de casa. El plan era que Charly la levantara con la chata en casa, para luego sumar a Juan Pablo, y que en el km 90 me estuviesen esperando para hacerme asistencia hasta la meta. Ese punto de encuentro no era caprichoso. Era el Atalaya de Zárate, donde había abandonado el año anterior por mi tendinitis. Ahí donde Vale me peinó con ternura y me llevó a casa a descansar era donde yo había decidido que empezaba oficialmente mi carrera. Casualmente (o no) fue el puesto donde dejó de llover. Eran las 15:30, llevábamos 10 horas y media corriendo y el sol partía la tierra.
En este punto estaba Gloria preparada para hacernos masajes. Involucrarla nuevamente en la carrera, después de la pérdida de Ale, parecía necesario para todos. Me alegró mucho tener su asistencia, sentí que continuaba un legado. Ya había aprendido del Spartathlon que los masajes en una ultra tan larga hacen mucha diferencia. Sumado a que ahí comenzaba a tener a Charly y Juan Pablo para que se alternaran corriendo me daba confianza de que iba a llegar a la meta. Recuerden esto: yo ya no tenía el hambre de 2014. Nadie me iba a sacar con las patas para adelante. Ya había abandonado el Ultra Desafío en dos oportunidades. ¿Qué podía cambiar este año?
Mi equipo consistía en Juan Pablo y Charly, dos corredores a los que estoy entrenando, quienes iban a hacer 60 km cada uno para dejarme aproximadamente a 30 km de la meta, donde los horarios de cierre indicaban que caminando se llegaba a la meta. Pero muchas cosas podían pasar en los 214 km previos y para eso estaba Vale con su listita de comidas, kilómetros y horarios. Ella se encargaba de tener todo listo en los puestos, de decirme cuánto faltaba para la próxima parada y de sostener una promesa. Le exigí que, por favor, no me dejara abandonar. Si le decía que quería bajarme del Ultra Desafío, ella debía dejar de lado sus instintos matrimoniales y obligarme a continuar.
A diferencia de otras carreras, me sentía bien. Sospechosamente… fuerte. Entero. Con energía. ¿Era la comida? Por supuesto que lo era. Planificar recibir unos 40 gramos de hidratos de carbono y 500 cc de líquido por hora (y cumplirlo) hacía que estuviese de pie, trotando y sin ganas de volverme a casa. Juan Pablo y Charly se alternaban 10 km cada uno, trotando o al volante. Las horas pasaron, bajó el sol. Si llegar al kilómetro 90 era el primer desafío, el segundo era pasar la noche. No puedo decir que hacía frío, pero salía de cada puesto temblando. Algunas partes de la carrera son sobre banquina, y aunque teníamos la escolta de Gendarmería Nacional, me daba bastante miedo correr tan cerca del tráfico. Tomamos medidas de seguridad extra, algunas obligatorias y otras opcionales: chaleco reflectivo, luz frontal y una linterna que me enganché en el brazo, apuntando hacia atrás, pensando en el tráfico que yo no podía ver venir. Cada vez que podía tomaba la colectora. No me importaba si eso me sumaba metros extra. Algunos corredores pueden preferir el asfalto porque devuelve más impacto y da más velocidad. Yo venía de lesionarme el tendón de Aquiles, además de que soy corredor de montaña, así que para mí la tierra, el pasto y hasta las piedritas eran mucho mejor opción.
Si contara cada detalle de esta carrera probablemente a ustedes les tomaría 36 horas leerla, pero voy a lo importante: ese plan que armé medio a las apuradas, aunque con el apoyo de años de experiencia, funcionó. Corrí toda la noche a un ritmo sostenido, con energía, sin sed ni hambre. Mientras los otros corredores me miraban raro por correr sobre pasto o vereda, yo iba a mi ritmo, cómodo. Cuando estaba llegando a un check point subía la velocidad porque sabía que me alejaba varios minutos del horario de cierre. ¿Para qué usaba este tiempo que ganaba? Casi exclusivamente para masajes descontracturantes de Gloria.
En un momento, mis asistentes empezaron a sucumbir por el sueño. Les propuse que me dejaran correr un par de puestos solo. Lo peor ya había pasado. Me costó convencer a Juan Pablo de volver al auto a dormir unos minutos. Así fue que estaba solo al costado de la Ruta 9, con el auto y mis asistentes esperándome, ya totalmente de día. Empecé a llegar a Gobernador Castro, a esa ciudad que solo visito por el Ultra Desafío, donde con Ale imaginábamos que íbamos a estar a nada de la meta. Y mientras corría de nuevo por ahí, totalmente solo, hundido en el silencio de las primeras horas del día, empecé a sentir una revolución en mi cabeza. ¿Por qué Ale no estaba ahí, físicamente, cumpliendo su sueño? Empecé a apurar el paso mientras caían las lágrimas. Cuando llegué al puesto intenté esconder mi llanto, pero Vale me vio y se preocupó. Le pedí que caminara unos pasos conmigo para charlar. Se me cortaba la voz intentando explicar lo significativo de ese lugar. Charly caminaba unos pasos más alejado. Quizás intuyó que me pasaba algo y quiso darme espacio, pero si quería verme llorar, esa fue la primera oportunidad que tuvo. Nos las ingeniamos con Vale para no darle a nadie ninguna explicación de lo que me pasaba. Ella me recomendó tener pensamientos positivos y concentrarme en llegar.
Se suponía que en Gobernador Castro teníamos la carrera adentro y que todo lo demás era cuesta abajo. Qué equivocados estábamos, Ale. Hasta ahí todo funcionó: el ritmo, la comida, el clima. A partir de ahí empezó lo más duro. Vinieron todos los fantasmas y empezó el tercer desafío: salir del «Rompecabezas», un extenso camino de 20 km de la nada misma. Claro, abajo de tus pies hay suelo. Algunas piedritas, polvo que levanta algún auto ocasional. A la derecha pastizales, a la izquierda las vías de un tren que nunca va a pasar. Arriba cielo despejado. Y nada más. Hay pocos puntos de referencia y las distancias parecen multiplicarse. En lugar de las paradas cada 4 o 5 km como indica el reglamento, empezamos a frenar cada 2 km. Podrían haber sido 10 porque yo no notaba la diferencia. Quería escaparme de algún modo. Mis corredores asistentes ya estaban fundidos, habiendo sumado entre ambos casi 120 km. Cada vez que el auto frenaba para esperarme, me subía al asiento trasero, me tiraba encima de los bolsos y cerraba los ojos. Soñaba que no estaba ahí.
Vale sacó un as en la manga. Cuando vio que pedirme que no me acueste y no me duerma no funcionaba, aprovechó su plan de datos y me mostró un video de mis sobrinos gritando: «¡Vamos, tío Martín! ¡Tú puedes» (Sofi lo decía muy clarito, Mateo con su chupete en la boca era más indescifrable, pero se entendía). Eso fue una verdadera inyección de motivación, pero lo que cerró el trato fue cuando me mojaron la cabeza y la nuca con un botellón de agua. Era el mediodía y el sol estaba vertical sobre mí. Agachado, yo solo veía mi sombra proyectada en el piso y cómo un chorro helado bajaba desde arriba hasta mi cara. El agua caía sobre la tierra seca, que la chupaba como una esponja. Tenía público hinchando por mí, margen de tiempo y las ganas de que ese camino recto se terminase. La única salida era para adelante.
Esos fueron mis kilómetros más lentos, pero de pronto estaba corriendo de nuevo. Llegué al anteúltimo check point. Si los horarios de corte permitían llegar caminando, con el tiempo extra que tenía podía avanzar arrastrándome. Me senté un momento, me volví a mojar la cabeza (una sensación maravillosa cuando hacen 35 grados) y después de descansar unos minutos, volví a correr. Ese pueblo se llama Villa Ramallo. Sus árboles y veredas con pasto deben tener una extensión de unos… 500 metros. Nuevamente volvimos a un camino polvoriento que, en ese contexto, era la nada misma otra vez. Tenía fuerzas renovadas, dije «no hagamos más lo de frenar cada 2 km». Fui sincero, realmente creí que tenía lo suficiente para tirar más lejos, pero rápidamente me di cuenta que estaba exagerando. Nuevamente hicimos paradas cortas con mucha ingesta de líquido y agua en la cabeza.
Aquí debería marcar una de las grandes diferencias que viví entre el Ultra Desafío y el Spartathlon. En Grecia se me cerró el estómago y encontré mucha dificultad para pasar la comida a partir del km 100. Me obligué a comer porque sabía que si no era imposible llegar, pero reduje las porciones que tenía planificadas. Faltando unos 20 km mi equipo de asistencia aceptó que dejara de comer sólidos y me mantuviera el último tramo con lo que ya tenía. En ese camino polvoriento, a 20 km de llegar a la Basílica de San Nicolás, nuevamente dije adiós a los sólidos, pero no se me cerró el estómago en ningún momento. Pude comer y tomar todo lo que estaba en el Excel hasta ese punto. Ahí sentí que, al igual que cuando estaba acercándome a Esparta, podía seguir con lo que estaba en el organismo, manteniendo solo la ingesta de líquidos.
Finalmente salí de ese segundo y eterno camino polvoriento. Ahí llegó la gran desilusión. Mi Excel tenía al detalle cada punto y cada kilómetro. Todo coincidía a la perfección… salvo la última parte. Lo que eran mis últimos 7 km a la meta terminaron siendo 11 km. Venía todo perfecto, estábamos finalmente en San Nicolás, y las letras impresas en ese papel decían que faltaba 1 km para la meta… pero yo conocía ese camino. Había hecho el relevamiento varias veces. Compartiendo mi decepción, mi equipo de asistencia reconoció que estábamos 3 km más lejos de lo que creíamos. Me senté en el banco de la parada de un colectivo y me quedé mudo, paralizado. No podía pensar, tampoco moverme. Fueron unos segundos en silencio, nadie atinó a hacer nada más que volver a mojarme la cabeza. Ayudaba, pero no era suficiente. Hasta que Juan Pablo, que ya estaba en ojotas, con los pies partidos de dolor, me dijo «¿Querés que te acompañe?». Fue como si me ofreciera a llevarme en sus brazos. Le dije que sí y empezamos a correr juntos.
Es increíble lo que una oferta así puede hacer para un corredor. Ni siquiera sabía que lo deseaba tanto hasta que me lo ofreció. Charly, detrás del volante, me arengó pidiendo ver lágrimas en la meta.
La ventaja de esas veredas de San Nicolás era que había algo de sombra. Corrí como pude, con 240 km encima pero todas esas ganas de llegar. El plan se había decidido de antemano: iba a cruzar la meta de la mano de Vale. Su apoyo todos estos meses ayudándome para que entrenara y todo ese día entero donde se fijó que comiera y que tuviera ropa seca (llegó a secar mis medias mojadas y olorosas en la secadora del baño de una estación de servicio) hacían que ese triunfo fuese de los dos.
Cuando uno se está acercando a la Basílica de San Nicolás, entre los árboles y por encima de las casas empieza a asomarse la cúpula. Cuando le vi volví a sentir esas ganas incontenibles de llorar. ¿Era real? ¿Había salido el día anterior del Obelisco para llegar hasta ahí a pie? ¿Era seguro correr entre veredas rotas, bajar y subir cordones, con la mirada nublada por las lágrimas? Me contuve todo lo que pude, hasta que le di la mano a Vale y corrimos juntos los últimos 50 metros. De fondo me esperaba la cinta para cruzarla. Caían mis lágrimas. Un perro se apareció de atrás nuestro y cruzó la línea de llegada antes.
Llegamos y abracé a Vale. Le pedí que me acompañara, porque el Ultra Desafío no está completo hasta que no se toca la pared de la Basílica. Finalmente lo hicimos y sin quitar mi mano de ese muro rugoso, la abracé y lloré fuerte, como si no tuviese consuelo. ¿Qué sentí? Alivio de haber terminado. Felicidad inmensa. Mucho agradecimiento. Humildad. Y en el fondo sentí pena por mí. Fue como si fuese otra persona que mirara toda la línea de la vida desde afuera. En un instante entendí todas las veces que me subestimé, que pensé que era un inútil, que sentí que no me merecía ser feliz. En ese instante todo se acomodó y tuvo sentido. El esfuerzo rinde frutos. La planificación minimiza las chances de error. Si te rodeás de la gente indicada te potencia. Todos merecemos cumplir nuestros sueños si realmente ponemos nuestro foco en eso.
Charly tuvo la oportunidad de verme llorar (hay fotos, de hecho). Si alguna vez quieren explicar la frase «llorar a moco tendido» pueden usarme de ejemplo.
Pero esta es solo la parte de mi historia. Otros cinco corredores llegaron a la meta, algo totalmente inaudito para el Ultra Desafío, que venía de un finisher en 2016, cero en 2017 y dos en 2018. Nuestro sueño como organizadores era tener cinco finalistas, que es lo que nos pidió la organización del Spartathlon para tenernos en cuenta y que esta prueba sirva para clasificar en la madre de todas la s carreras en un futuro. Hicimos nuestra parte, ojalá todo lo que venga después sea mejor.
Alguna vez dije que quería completar este Ultra Desafío para retirarme del ultramaratonismo. Se ve que se corrió la voz porque cuando me despedía de los otros finalistas me pedían que por favor no me retirara. El mundo del ultramaratón es maravilloso. El lugar donde he visto más solidaridad en toda mi vida. Pero requiere de hambre. Yo no sé si voy a seguir teniéndola. Quiero poner el foco en formar una familia, dedicar mi tiempo a mi esposa, a la casa. Me demostré que puedo lograr todo lo que me proponga. ¿Qué tal si me propongo algo distinto a correr? ¿No me sacaría eso de mi zona de confort? ¿No sería eso un «ultra desafío» para mí?
En principio sé que quiero vivir esta carrera desde el otro lado, siendo asistente. Quiero devolver todo lo que di. Si vuelvo a correr una ultra o no se verá con el tiempo. Ya me estuvieron criticando porque estoy anotado para los 160 km de Patagonia Run en 2020 pero la montaña y la calle no son lo mismo para mí. Son dos mundos que se cruzan en muchos puntos, pero que requieren de ritmos diferentes. En la montaña un chocolate me da la energía para seguir avanzando, pero en la calle me dejaría tirado en el piso, retorciéndome.
Igual, los que conocen a los corredores, saben que cuando prometemos que no volveremos a hacer una carrera es porque estamos relajados y no queremos pensar tan adelante en el tiempo. Quizá, no lo prometo, en algún momento vuelva el hambre, y si está el plan adecuado y la gente adecuada, surja una nueva aventura que sea digna de contar.
La otra maratón

Ayer domingo, en Buenos Aires, se volvieron a correr los 42 km 195 metros de esta histórica prueba, a la que me prometí correr a menos que algo me lo impidiese. Solo hay dos cosas que podrían dejarme afuera de la largada: estar en otra ciudad o estar lesionado. Un motivo me alejó el año pasado, cuando vivía en Brasil, el otro en 2014, cuando volví de haber completado el Spartathlon con un microdesgarro en el tibial.
Si bien el 4 de septiembre sufrí un dolor muy punzante después de un fondo de 30 km (el que autodiagnostiqué como una tendinitis en el tendón de Aquiles), decidí que si llegaba al día de la carrera sin dolor, la iba a correr. Me porté bien, hice todos los ejercicios de estiramiento que recomendaban en YouTube, prioricé el reposo, y aprendí cómo se hacen los automasajes (en forma transversal a las fibras, nunca acompañando). El jueves anterior a la prueba corrí 20 km sin dolor, así que me la jugué.
A todos los que me preguntaban cuánto tiempo quería hacer, les decía 3 horas y media. Esta es una estrategia un poco cobarde que tengo: decir en voz alta un tiempo mayor al que realmente quiero lograr. En mi cabeza sonaba de fondo un «3 horas y 15 minutos». A veces me funciona. Como venía de dos semanas de estar parado y un solo fondo de 20 km en ese período, no tenía las expectativas muy altas. Mi único as en la manga era Andrea, una de las alumnas del team de INRun Buenos Aires (le pusimos nombre a nuestro grupo), quien me iba a acompañar en bici. Mi esperanza era esforzarme como para no pasar un papelón frente a ella, y que me ayudara a mantenerme motivado.
La salida, lamentablemente como pasa todos los años, fue un caos. Es cierto que yo esperé a último momento para ir a mi corral de 3:30 hs, pero había muchísima fila para entrar faltando poquísimos minutos, y la capacidad estaba totalmente desbordada. No culpo a la organización, aunque ellos podrían buscar un modo de mejorarlo, sino a la cantidad de corredores que no respetan su ubicación y a los cientos (o miles) de colados que sufrimos cada año.
Por suerte me pude acomodar cerca del arco de largada, y solo me tomó poco más de un minuto cruzarlo. Era tal la cantidad de corredores, que no nos pudimos encontrar con Andrea donde habíamos pactado, en la Av. Dorrego, sino recién en el microcentro. Largué rápido, a 4 min/km, para poder despegarme del malón y correr a mi ritmo. Iba saltando de la calle a la vereda y de vuelta al asfalto para poder esquivar corredores. Entonces pensaba en mi tendón y en que quizá no era lo ideal.
La carrera no tuvo muchos sobresaltos para mí. Fui intentando mantener bajas mis expectativas pero queriendo dar todo lo que tenía. El ritmo promedio iba en unos 4:20 min/km y las subidas las encaraba rápido. La organización decidió cambiar de marca de hidratación y pasar de Sierra de los Padres a Bonaqua. Esto significó dos cosas: una, que entregan agua baja en sodio, algo que me obliga a tomar bebidas isotónicas para no sufrir hiponatremia. Otra, que pasamos de unas botellas de 300 ml, muy cómodas para tomar en los puestos, a unas de 500 ml, hechas con un plástico que es una porquería. Solo abrirla mientras uno corre hace que el material se contraiga y salga el agua disparada. Y cuando creía que no podía ser peor, en la mitad de los puestos daban vasos, todavía más molesto de tomar en movimiento. Decidí sacrificar algunos segundos frenando y tomando mientras caminaba. Un par de sorbos en cinco pasos y a seguir corriendo.
Como corrí solo, ir viendo a Andrea esperándome y preguntándome si necesitaba algo me hacía sentir contenido (además de presionado para no aflojar). Fui escoltado todo el camino, salvo cuando, después de salir de La Boca para subir nuevamente a la autopista, la organización vedó la circulación de bicicletas y nos separamos varios kilómetros. Muchos corredores se quejaron, después de la finalización de la carrera, por las bicis que supuestamente les cortaban el paso. Esto no lo vi en ningún caso, pero doy fe que Andrea fue muy respetuosa a un costado, sin cruzarse ni frenarse en medio del camino.
Lamentablemente le di mal las indicaciones a mi papá de dónde nos podíamos encontrar, ya que el recorrido es diferente al de la media maratón (que era mi referencia). Él incluso se fue hasta la 9 de julio para ver si me cruzaba, y pasé por su lado sin que ninguno de los dos viera al otro. También le dije a mi amiga Vale que me podía venir a buscar a la llegada en Av. del Libertador y Monroe, cuando en realidad era en Figueroa Alcorta y Monroe, unas cuantas cuadras de distancia. Supongo que tenía la cabeza más puesta en mi miedo por el tendón que en dar datos precisos.
Si bien venía bárbaro, manteniendo una velocidad bastante por debajo de los 5 min/km, cuando salimos de la 25 de mayo, me pinché. Mal. Sentía un hormigueo en las manos y un cansancio general muy pesado. No podía verla a Andrea (producto de ese largo desencuentro de la mitad), y cometí el peor error de un maratonista: empecé a tener pensamientos negativos. De pronto todo era demasiado difícil, la meta estaba muy lejos, no tenía las zapatillas adecuadas, el tendón de Aquiles me iba a pasar factura, no estaba correctamente alimentado ni hidratado, y quién me manda a mí a correr después de estar 2 semanas parado. No me di cuenta cuándo, pero empecé a caminar. Una chica de la organización me preguntó si estaba bien. Era el kilómetro 33, me faltaban números de un dígito para terminar, pero no me alcanzaba. Le pedí a Andrea que a partir de ahí no se separara de mí. Seguramente ella notó que me venía a pique, y me empezó a alentar, a decirme una gran verdad: yo podía.
Troté a la velocidad que salió. Empecé a correr un poco por encima de los 5 min/km. Comí de mis reservas de damascos, y la única estrategia que se me ocurrió para salir de esa situación fue correr. Pensar menos y poner un pie adelante del otro. Y así transité 6 km en modo ahorro de energía, hasta que pasó algo increíble.
Entrando en Ciudad Universitaria me crucé con Pato Reck, un corredor al que vi muy golpeado en otra maratón, en Zárate, faltando 5 km para la meta. Nos pusimos a correr juntos e intenté motivarlo. Lo obligué a correr, nada de caminar ni descansar con la meta al alcance de la mano. Por eso, cuando pasé al lado de él, me dijo «Hoy me vas a salvar de nuevo». Así fue como de pronto empecé a correr a 4:30 min/km. Hacía media hora me estaba arrastrando, y de pronto volvía al ritmo de mis primeros kilómetros de carrera. En algún punto Pato pidió caminar y que después me alcanzaba. Se lo prohibí, lo mínimo que podíamos hacer era un trote.
Ver la cancha de River es una livio, porque significaba que la meta estaba muy cerca. La subida del puente de Udaondo es dura, pero tampoco dejé que Pato la caminara. Bajamos con el envión, doblamos en Figueroa Alcorta, y encaramos esos últimos metros a 4:15 min/km. Fue una sensación muy linda olvidarme de todas mis inseguridades y dolores para poder ayudar a otro. Crucé la meta con el tiempo oficial de 3:15:00, pero tiempo neto de 3:13:39. Maravilloso.
Recibimos la medalla, nos sacamos fotos, estiramos, y cerramos otra maratón inolvidable.
Pero lo que para mí terminó siendo una experiencia inolvidable, para muchos amigos míos y posiblemente miles de otros corredores, se tornó algo muy desagradable. A partir de las 4:30 hs de carrera, la organización… se quedó sin medallas. No es la primera vez que lo veo, recuerdo en la media maratón de 2010 que pasó lo mismo, y debo reconocer con bastante vergüenza que esa vez fueron mis primeros 21 km, y los corrí colado. Pedí mi medalla, aunque no me correspondía. No lo entendí en ese momento, incluso escribí una reseña en este blog sobre esa experiencia, pero un lector me hizo entender que colarse significa sacarle recursos a otro corredor que pagó su inscripción. Por eso nunca volví a hacerlo. De hecho, alguna vez me metí en una carrera para aprovechar el corte de la calle, sin cruzar nunca la meta ni tomar la hidratación de la organización.
Es evidente que la cantidad de colados hizo que muchas medallas no llegaran a sus legítimos destinatarios. Podemos culpar a Ñandú por esta falla, pero yo vi frente a mis ojos como le saltaron encima a un corredor que entró en el corral de la llegada. Aunque esta persona estaba a los gritos que venía acompañando a otro maratonista, no le permitieron seguir. Es difícil hacer esto con cada corredor que no está inscripto, más cuando algunos se fotocopian el dorsal de otro atleta, o reciclan uno de una vieja carrera. Pueden tener cientos de ojos, pero toda la organización funciona con seres humanos.
Es una pena que se empañe una fiesta así, siendo que la maratón es la prueba por excelencia para los corredores. Pero, ¿qué se puede hacer? Como los chips son descartables, no hay intercambio de este aparatito por la medalla, como solía ocurrir antes. Sin chip, no hay medalla. Punto.
Tengo una sugerencia. Es lindo el momento de llegar y que te cuelguen la medalla en el cuello, pero quizá haya que hacer como en otras carreras, donde uno tiene que ir a buscarla a una tienda al costado. Ahí, con el número de corredor, se ingresa al sistema para ver si está inscripto y si pasó por todos los controles. Si se quedó tomando una gaseosa en la 9 de julio para después cortar camino, no hay medalla. Si no está en los registros tampoco. Seguramente los colados que vienen con dorsales de otras carreras no van a ser tan caraduras de reclamar nada.
Terminé bastante bien a nivel físico, pero hoy me levanté de la cama con dolores en todo el cuerpo, y si bien el tendón de Aquiles no me duele, está inflamado. Me tranquiliza y a la vez me preocupa. El 7 de octubre me espera un fondo del Ultradesafío de unos 60 km, así que ese será mi próximo objetivo. Voy a intentar no sobreexigirme, ser consciente de mis limitaciones, y tratar de llegar de la mejor manera posible al 17 de noviembre.
Objetivos 2018

Estas son las metas para lo que resta del año:
- Ser feliz.
- Volver a entrenar diariamente (o casi). Lo estoy logrando. Por las mañanas me despierto, medito 15 minutos (si tengo tiempo), como una fruta y dedico media hora a entrenar core y brazos. Ya voy 5 semanas en los cuales hice los ejercicios 28 veces. Es más fácil (y más barato) que ir al gimnasio.
- Comer alimentos más naturales. El eterno objetivo al que voy y vuelvo, pero con las rutinas también volví a comer verduras crudas y muchas frutas. Estoy intentando dejar (en la medida de lo posible) el azúcar y los conservantes. Intentaré ser más riguroso.
- Ordenar mis finanzas. Volví de Brasil con muchas deudas que de a poco estoy cubriendo. Estoy a un mes de ponerme al día con la tarjeta.
- Prepararme para hacer un fondo de 100 km en menos de 11 horas. Todavía no sé dónde, pero sería en septiembre. Aunque no la necesito porque ya preclasifiqué, es la marca mínima para poder correr la ultramaratón que sigue a continuación.
- Entrenar para el Ultra Desafío 246 km, que une el Obelisco con la Basílica de San Nicolás, que debemos completar en menos de 36 horas. Se corre a mediados en Noviembre, con lo cual hay tiempo, pero no como para relajarse.
- Acompañar, en la medida de lo posible, a las nuevas generaciones de corredores. Ya tengo compromiso con la Media Maratón de Agosto y la Maratón de Septiembre, a correrse en la Ciudad de Buenos Aires. Si usted desea que corra alguna carrera, solo tiene que escribirme.
- Aumentar mis horas de ayuda desinteresada. Se desprende un poco del punto anterior. Quiero seguir ayudando gente a superarse. En algún momento mi herramienta era este blog, ahora empecé un grupo (gratuito) con tres reuniones semanales, y estoy por sumarle un cuarto día. Me está dando muchas satisfacciones, y quiero sostenerlo (y que crezca).
- Viajar a un lugar desde donde pueda seguir trabajando con mi computadora. Cuando resuelva el punto 4.
- Escribir más seguido.
Las decepciones también son oportunidades

El domingo estaba corriendo por Vicente López, llevaba unos 20 kilómetros acumulados, y escucho que me llaman por mi nombre y apellido. Me quedaban todavía 11 km para terminar, pero tuve que frenar y darme vuelta. No reconocí a la chica que me había llamado. Se presentó como Nani, lectora de este blog, y me hizo un pedido directo y sin vueltas: «Tenés que seguir escribiendo». Es muy lindo que una persona que solo te conoce de leerte, te diga algo así. Así que… honrando su pedido, aquí estoy nuevamente. Quizá esta no sea la entrada que me haga merecedor del Pulitzer al posteo del año (ese premio existe, ¿no?), pero es algo que define un poco mi realidad actual, por lo que me pareció que valía la pena intentarlo.
Muchas veces escuchamos eso de que en chino «crisis» significa «oportunidad». No faltará quien crea que es en japonés, con lo cual en un bar de mala muerte en Pekín te darían un buen sopapo.
Para ser más precisos, la palabra «crisis» en chino se escribe juntando los ideogramas «peligro» y «oportunidad». Esto nos permite ver cómo se desarrolló el concepto para esta cultura milenaria. Una crisis no necesariamente es el final de un camino, sino el inicio de uno nuevo.
Ahora que nos pusimos de acuerdo, ignoremos todo lo anterior, porque hay otro sentimiento que suele parecer el final de todo, y en verdad es mucho más: las decepciones. Inevitablemente, cuando nos ilusionamos nos espera la desilusión: completemos nuestro objetivo o no. ¿Cuál es el mejor método para que aquella chica deje de ser un amor eterno? Conquistándola. ¿Cómo podemos desmitificar aquella carrera que casi nadie puede terminar? Terminándola.
He hecho todo este preámbulo para hablar un poco de mí. Hace ya varios meses que me separé, en lo que podría llamar una de las grandes desilusiones de mi vida. Quizá una autoestima bien apuntalada haga que uno salga más airoso de una situación así, pero de tener un departamento hermoso, con vista al Cristo Redentor, una mujer bellísima y mi gato argentino bajo el mismo techo carioca, terminé en un hotel con pésimo Wi-Fi, y todas las cosas que logré meter entre una valija de cabina y una caja (sí, una caja). Y era una situación ideal para hundirme en la depresión y contemplar todas las cosas que habían salido mal.
Pero, en lugar de eso, me puse a pensar en todas las cosas buenas que podía sacar de todo eso. Volver a ver a mis padres y a mis amigos. Involucrarme más en el circuito de Ultramaratón Argentino. Estar más cerca del trabajo editorial. Entrenar de nuevo a los alumnos que había dejado atrás. Buscar un departamento más acorde a mi economía (aquel hermoso de Botafogo era demasiado caro para nosotros). Pero, sobre todo, aprender de mis errores y que me sirva para crecer.
En todas estas cosas pensaba en mi hotel, comiendo galletitas de chocolate (la comida chatarra se permite en situaciones así). No es fácil elegir ver las oportunidades en lugar de paralizarse, pero se puede.
Recientemente tuve más golpes duros. Intentamos traer a Santi, mi gato, en un vuelo de LATAM, pero no teníamos todos los papeles, así que aunque pagué por su pasaje, tuvo que quedarse en Brasil. Mis ex-suegros ofrecieron adoptarlo, idea que no me enloquece pero que es preferible a que lo den en adopción. Tampoco pude cerrar un departamento supereconómico para estar cerca de la editorial, con lo que se van ciertas esperanzas de ahorrar en los meses venideros (o al menos de ahorrar más de lo que podré a partir de ahora).
Me queda ver el lado positivo, de que Santi esté todo el tiempo acompañado, con un patio donde cazar insectos y un perro de su tamaño para jugar. Sobre el departamento, me entusiasma buscar nuevas opciones y calcular qué me conviene, amueblado o no (pueden votar en este mismo posteo). Tengo además cosas que me mantienen muy motivado. Por ejemplo, conocí una comunidad de extranjeros que se conectan por el sitio InterNations, y les propuse armar un grupo de running (totalmente gratis). Ya nos estamos juntando tres veces por semana, donde les comparto las cosas que aprendí escribiendo este mismo blog, al tiempo que forjo nuevas amistades.
Aunque las cosas no salgan como uno espera, siempre aparecen nuevas oportunidades. Pero no es cuestión de sentarse a esperar que lluevan las soluciones. Hay que dejar de lado la autocompasión y salir a crearlas.
100 millas de Patagonia Run: El después

Completar una ultramaratón de casi 34 horas es difícil de describir. Intenté, en mis entradas anteriores, describir lo mejor posible las cosas que fui viviendo, pero inevitablemente muchas quedaron afuera. La reseña de la carrera hubiese sido muy diferente si yo no hubiese llegado.
Primero, cuando uno no cumple con el objetivo, los errores se vuelven más importantes. Uno sabe automáticamente todo lo que debería haber hecho diferente. Pero cuando se llega a la meta, esas cosas que hicimos mal quedan en segundo porque no fueron determinantes. ¿Estuve cerca de no llegar? Sí, las chances estaban, pero por suerte los aciertos superaron a los desaciertos.
Llegué en el puesto 54 de la general de 100 millas, de 175 corredores listados en la clasificación. De todos ellos, 89 cruzamos la meta. O sea, 121 inscriptos no completaron los 161 km (según la web de Patagonia Run, no hay datos de 10 corredores, que podrían no haberse presentado en la largada o haber tenido un chip defectuoso).
De los que abandonaron, la mayoría lo hizo en entre el puesto Rosales y el Portezuelo, que segmentaban la interminable subida al Cerro Colorado. De hecho, estudiando los abandonos de la carrera, los abandonos casi que se concentran en el segundo tercio, entre el km 50 y el 110, ya que ahí estaban ubicados tres cerros (Colorado, Centinela y Quilanlahue), donde el esfuerzo fue desgastante y se sintieron las horas más frías de toda la carrera.
Cuando estaba llegando a la meta, me sentía muy mal. Tenía mucho miedo a terminar internado, en especial porque no tenía obra social. Lo curioso es que terminé con resto. Cuando crucé la meta y me dieron ese pan que tanto ansiaba, me sentí muy entero. De hecho tuve que caminar las 5 cuadras que separaban la llegada de la cabaña, y no tuve ningún problema. Sí seguía sintiendo molestias estomacales, ya que el esfuerzo sostenido me inflamó los órganos (algo que ya había experimentado en el Spartathlon).
En la cabaña me di un necesario baño y me fui directo a la cama. Tenía la medalla en el pecho, y cuando la toqué, estaba hirviendo. De hecho, sentía mucho calor en la cara, así que me tomé un Ibuprofeno, con la esperanza de que a la mañana siguiente la fiebre hubiese desaparecido. Mi amiga Luciana no me perdonaría si dejo afuera el hecho de que me exprimió jugo de naranja y me lo llevó a la meta. Tomé un poco en la cama, y se sintió tan maravilloso bajando frío por mi garganta.
No dormí 14 horas como hubiese querido. Apenas 7 u 8 horas y ya estaba levantado, desayunando. Me abrigué y salí a caminar hasta la oficina de carrera para retirar mis bolsas de corredor. Extrañamente… me sentía bien. Caminaba sin problemas. Me resultó muy llamativo, cuando otros años hice menos distancia, muchas menos horas, y caminar era una tortura desde el cuello para abajo (con los cuádriceps y pies como epicentros del dolor).
Claro que tuve un poco de molestias en días posteriores, pero fueron muy mínimas: una contractura en la parte alta de la espalda y el golpe en la rodilla izquierda que me di contra una roca, bajando a la meta.
Intenté dedicarme a recuperar agua y comida, pero el hecho de que me sintiera tan bien me hizo pensar que mi nutrición en carrera fue buena. Me obligué a comer sin apetito, a pesar del tedio y el dolor de estómago. Seguramente eso me ayudó en la recuperación. También creo que sirvió tomarme la carrera con calma, descansando 5 o 10 minutos en los puestos. Era el tiempo que me tomaba cambiarme las medias, comer algo, tomar un té caliente.
Sin dudas el entrenamiento también hizo su parte. Me concentré mucho en las piernas, y las subidas a los morros de Rio, sin bastones, me dieron una ventaja extra. No sé si podría repetir un entrenamiento así el próximo año. De hecho, ni siquiera puedo pensar en volver a hacer 100 millas. Fue un esfuerzo muy grande y me siento muy feliz de haberlo hecho, pero a 10 días de haber cruzado la meta me resulta imposible considerar en regresar una vez más. Me gusta la idea de participar de una distancia menor, en la que pueda relajarme un poco más y no sentir que si no trago esa barrita de cereal, no voy a llegar al siguiente puesto.
Dejamos San Martín el domingo al mediodía, comimos algo en el auto para el almuerzo (en mi caso, sándwich de tofu con pan común) y terminamos con mi amigo Fran en Bariloche, ya que nuestro vuelo a Buenos Aires salía el lunes por la tarde. Lo acompañé a alquilar una bici para recorrer la ciudad, ya que no había completado sus 100 km y se sentía con mucha energía. Yo estaba bien, pero no como para pedalear. Me volví al hotel y me quedé en la cama tirado el resto del día, comiendo las diferentes cositas que me habían sobrado de la carrera y tomando un jugo Ades bastante empalagoso.
Al día siguiente fuimos al aeropuerto y nos comimos un vuelo demorado de 2 horas (recordemos que es la misma empresa que nos perdió los bastones en el viaje de ida y que todavía no nos lo reintegra).
Los días posteriores a la carrera fueron muy lindos. Charlé mucho con mis amigos, analizando qué cosas hicieron a esta edición especialmente dura. Por ejemplo (y no lo mencioné en mi reseña), toda la primera parte, hasta que llegamos a Puentes de Luz (km 55) estaba LLENA de cardos. Era ir juntándolos en las calzas, pasarlos a los guantes, y sacarlos con la boca. No se me ocurrió otro modo más práctico para resolverlo en carrera. Después, el Cerro Centinela fue especialmente duro y mal señalizado (no fui el único en perderse). Pareció innecesario, siendo que ya teníamos varios ascensos muy difíciles, pero imagino que tenía que estar para obtener los puntos ITRA que necesitaba la organización.
Mi papá me dijo algo muy lindo, que fue que yo era el primer argentino en completar el Spartathlon y las 100 millas de Patagonia Run. Ahí me puse a pensar que en general los ultramaratonistas de calle no hacen montaña. Después de todo son esfuerzos descomunales, pero diferentes. Tengo a mi favor que es la primera vez que se hacen estos 160 km en San Martín de los Andes, así que existe la posibilidad de que en cualquier momento otros espartatletas se le animen a los cerros, los ríos, los cardos, y las temperaturas bajo cero (Después de escribir esta reseña me enteré de que Fernando Petracci, tres veces finalista del Spartathlon, completó las 100 millas en 30 horas. ¡Lo siento, papá!).
Desde que volví de San Martín no hice otro entrenamiento fuerte. Lo máximo fueron unos 8 km. No sentí molestias para correr en ningún momento, pero seguramente me ayudó tomarme las cosas con calma. Regresar a la rutina y los días primaverales de este otoño ayudaron bastante.
Estoy muy feliz con toda esta experiencia. Lamenté mucho no haber cruzado la meta con Fernando como era nuestra intención, pero el lado positivo fue que pude medirme a mí mismo y adaptar toda la estrategia en torno a mí mismo. Hubiese sido difícil, con las cosas que pasé, tener que preocuparme por otra persona. También me podría haber ayudado tener a alguien que se preocupara por mí, pero las cosas se dieron así y salió todo bien.
Mi pronóstico es que volveré el año que viene a correr la Patagonia Run. Quizá 42 o 70 km, seguramente acompañando, y con la tranquilidad de que esta vez sí hice las cosas bien.
100 millas de Patagonia Run: La carrera

Las 100 millas de Patagonia Run fueron una fiesta. Pero no una cualquiera. Es una en la que llegás sin dormir, mal comido, y encima tenés que bailar durante 36 horas sin parar. Como si fuera poco, sentís que todos te están mirando y que tenés que poner buena cara para que nadie note cómo estás sufriendo por dentro.
Bueno, quizá no sea como una fiesta. Es algo único, y aunque muchos tengan tantas respuestas como corredores inscriptos, va a ser difícil responder la pregunta de «¿Por qué?». Era algo que teníamos que intentar, y ahí estábamos, a las 12 del mediodía, largando desde la costanera del lago en San Martín de los Andes.
La idea era correr nuevamente con Fernando, mi compañero de los 145 km del año anterior, quien tuvo la inteligencia de abandonar antes de terminar internado como yo. Él venía muy bien preparado, mucho mejor que en la última edición. Lo mismo podría decir de mí, así que aunque teníamos una previsión «realista» de cuánto íbamos a tardar en cada puesto de la carrera, largamos con todas las pilas y sin mirar el reloj.
Con Fer hicimos algunos acuerdos:
1) El que estuviese más entero de los dos iba a ser el que tomara las decisiones. Principalmente seguir o abandonar.
2) Tomar agua cada 20 minutos y comer algo cada 40. Siempre.
3) Parar lo mínimo indispensable. 5 minutos en los puestos comunes y 20 en los principales. Después de los cerros (el PAS Quechuquina y Colorado 2), si teníamos mucho margen, podíamos parar un poco más.
4) Ir a nuestro ritmo. Si en un sendero nos bloqueaba un corredor más lento, pedir permiso con educación. Caminar valía, pero siempre marcando nosotros la marcha.
En un principio, todos los participantes de las 100 millas (entre 160 y 180 corredores) íbamos muy pegados, al punto que en la primera subida, saliendo del camino por un angosto sendero, se hizo un cuello de botella que nos frenó en seco. Algunos ya se empezaban a quejar, ¡y todavía quedaban 35 horas 50 minutos de carrera! Nos armamos de paciencia y empezamos a trepar.
Yo me sentía cómodo, y solo usaba los bastones si la situación se volvía demasiado vertical. Pero era el punto más caluroso del día, así que empecé a transpirar en forma efusiva. Me di cuenta de que a ese ritmo iba a mojar todo el abrigo que tenía, y aunque tenía la campera en la mochila, no iba a conseguir una térmica o buzo de repuesto hasta llegar al km 55. Así que me quité el gorro, el abrigo, y me dejé la remera de manga corta y los guantes. Las calzas largas se quedaban, por la amenaza de los cardos.
Ese primer tramo en subida nos llevaba al filo del Cerro Chapelco, en el km 20, ubicado a a 1950 metros sobre el nivel del mar (salíamos a 600 msnm). Sabíamos que lo podíamos hacer rápido porque estábamos descansados y sin frío. Llegamos con más de una hora de margen respecto a nuestro pronóstico «optimista», así que estábamos muy entusiasmados. Yo miraba todo el tiempo el reloj para marcar el momento de tomar y el de comer. Además, cada 2 horas, consumía una pastilla con sales de hidratación. Nuestra meta se volvió encontrar los carteles que decían «PAS a 2 km», y que indicaban que el puesto estaba cerca.
Me sentía muy cómodo en las subidas. Fer me retaba porque no usaba los bastones, alegando que tenía que anticiparme al cansancio de piernas, al igual que tomando cada 20 minutos le ganábamos a la deshidratación. Pero el entrenamiento en los morros de Brasil y la fuerza de piernas en el gimnasio me hicieron una gran diferencia. Entendí la diferencia que hace para un porteño poder entrenar en un terreno agreste, técnico.
Cuando llegamos a la cima del Chapelco, el viento se hacía sentir. Pedí unos minutos a mi compañero para abrigarme, porque ya no se toleraba el frío. El puesto estaba en el centro de ski, donde cargamos bebida, comimos y fuimos al baño. Fue la primera vez de muchas que salí corriendo y me di cuenta que me había dejado los bastones apoyados por ahí. La organización agregó opciones aptas para celíacos, que incluía unas galletas de arroz que todos odiaban y yo amé. Era excelente tener una opción fue no fuese dulce, que no tuviese grasa y que estuviese crocante. Felicité a varios voluntarios por esta decisión, y me devolvían la mirada, intentando dilucidar si los estaba cargando o si estaba loco.
Todo este recorrido era completamente nuevo, así que no sabíamos qué podíamos esperar. Por suerte, la organización modificó la información que aparecía en cada puesto, lo cual mejoró muchísimo la experiencia. Ahora teníamos carteles con la altimetría solo de lo que esperaba hasta la siguiente parada, con la cantidad de kilómetros, el desnivel positivo acumulado, la altura donde estábamos, donde íbamos a estar, el punto más elevado y el más bajo. Como mi GPS estaba en modalidad ultramaratón, la medición es menos precisa y poco fiable. Llegué a tener 10 km menos que lo que declaraba la organización. Pero la altimetría era prácticamente exacta, así que empecé a memorizar las diferentes alturas que me esperaban para calcular cuándo estaba próximo al siguiente puesto.
Corrí con unas Saucony Glide 10, porque tienen realce en el arco y me resultaron muy bien en mis entrenamientos en los morros de Brasil. Pero cuando quise bajar entre la nieve del Chapelco, pegué unas patinadas peligrosas que me hicieron temer por aquella decisión. No tenía muchas opciones, era eso o correr descalzo. Por suerte, después de una bajada importante, llegamos a 1490 msn, en el kilómetro 25,4, donde estaba el que sin dudas era el puesto más lindo de todos, que además describía exactamente donde estaba ubicado: Laguna verde. Seguíamos ganándole al horario de corte.
Todo el tiempo comíamos y tomábamos, según indicaba el reloj. Pero aunque todavía teníamos energía y el sol nos acompañaba, algo empezó a fallar. Básicamente, el estómago de Fer. Empezó a tener náuseas, y en algunos momentos arcadas. Ya no quería comer. De a poco el sol se iba ocultando. Cruzamos el PAS Miramás, en el km 39, cerca de las 19 hs. No hacía todo el frío que haría después, así que me sorprendió cuando me enteré de que en este puesto se registraron más de 20 abandonos.
Seguimos bajando en dirección al PAS Vallescondido, en el km 49. Fer tenía cada vez más dificultades para comer, así que pidió asesoramiento al médico del puesto. Le dieron Reliverán y le aconsejaron no comer nada hasta la siguiente parada. Nuestro nuevo acuerdo era que íbamos a ver si podía comer. Eso definía si seguíamos juntos o nos separábamos. La idea de dejarlo no me entusiasmaba, pero tampoco esperar con él y enfriar el ritmo que traíamos. Las opciones eran que abandonara o que descansara para continuar solo, a su propio ritmo.
Llegamos al PAS Puentes de Luz, que parecía una escuelita, ubicada en el km 55,5, donde nos esperaba la primera bolsa de corredor. Eran las 21 hs, y nuestro pronóstico nos ubicaba ahí dos horas más tarde. Por fin íbamos a poder cambiarnos y tener algo de nuestros propios alimentos. El Reliverán no había hecho efecto, así que hasta ahí llegábamos juntos. Me cambié, comí y me despedí de Fer. Más tarde me enteraría de que, tras una siesta de una hora y de intentar comer una pizzeta, se retiró definitivamente de la carrera. Uno puede emular el terreno de una carrera, probar equipo y hasta entrenar con falta de sueño o frío, pero a veces es muy difícil anticipar cómo va a sentirse nuestro estómago.
A los pocos metros de salir de Puentes de Luz, me encontré con un extenso lago. No encontré otro paso más que el agua, así que saqué dos bolsas de consorcio, me las puse una en cada pie, y comencé a caminar. Si la masa de agua hubiese sido de 1 metro de ancho, hubiese sido una victoria, pero al segundo paso, el plástico cedió y no solo me empapé todas las zapatillas, sino que además tenía envueltas en las piernas dos inútiles bolsas. Lo que más me molestaba era que me había puesto un par de medias muy sofisticadas (y secas) 10 minutos antes.
En el km 60 pasábamos por el Cuartel desde donde arrancan todas las otras distancias. Los 100 km, donde tenía a mis amigos y compañeros de cabaña corriendo, largaban a las 21 hs. Yo pasé 1 hora y 20 más tarde, así que asumí que no los cruzaría hasta llegar a la meta. Enseguida comenzaba una subida interminable hasta el PAS Rosales, en el km 64. Lamentablemente en las oscuras horas de la noche no puede disfrutarse del paisaje. Es un momento muy solitario, donde muy esporádicamente uno se cruza con otro corredor. Solo se escucha la respiración, los pasos en los senderos de tierra, y ese sonido a lavarropas que hace la bolsa hidratadora. Son momentos duros si no se tiene experiencia o mucha entereza mental. En mi cabeza, por algún motivo, sonaban canciones de Les Luthiers («Las majas del bergantín» y «La hija de Escipión»… y no me pregunten por qué, las ultramaratones solitarias son así).
Debo decir que todavía mantenía lo de beber cada 20 minutos y comer cada 40. Todavía tenía solo dos pares de guantes puestos, porque guardaba los de ski para el PAS Portezuelo, km 71,5, donde la subida ya nos acerca más y más a la cima del Cerro Colorado (1780 msnm). Tras un oportuno cambio de medias, cada arroyo que pasábamos me detenía para estudiar un camino alternativo, una piedra o un tronco sobre el que pisar y no mojarme.
Uno nota que está cerca de la cumbre del Colorado porque de pronto desaparecen los árboles y arbustos. El frío empieza a calar en los huesos, y eso hace que los movimientos se vuelvan menos precisos. Una bruma bajó hasta donde estaba y el viento, sin ningún reparo que lo detuviera, comenzó a hacerse sentir. Me puse todo el abrigo que tenía, que incluía la campera de guata por debajo de la de lluvia, mis tres pares de guantes, la baklava y el cuello de polar. Hice cumbre cerca de las 2:30 de la mañana, y por suerte la bajada, que es muy empinada y llena de piedras, no tenía hielo, por lo que se podía bajar sin arriesgar la vida. En ciertas partes más peligrosas, donde yo siempre me caía, colocaron unos troncos atravesados, a modo de escalones, lo que ayuda a ir frenando y a controlar la bajada.
Casi llegando al PAS Colorado 1, en uno de los tantos arroyos donde no pensaba mojarme los pies, me encontré con mis amigos de 100 km. Yo estaba llegando al km 83, o sea que en 20 km les saqué 1 hora 20 minutos. Me pareció que venían demasiado lento, pero no quise desmoralizarlos. Bajé mi marcha para seguir con ellos hasta el puesto, donde estaba la segunda bolsa de corredor. Aquí hice una pausa larga, de media hora. Comí, dejé la campera de guata, me cambié, y como los chicos de 100 km se lo tomaron todavía con más calma que yo, me despedí y seguí.
Aquí venía la parte nueva de este circuito, que era el ascenso al Cerro Centinela, a 1500 msnm. Se notaba que era la primera vez que cruzábamos estos senderos porque la marcación no era muy buena, y me perdí dos veces. La sugerencia es que si uno no ve cuadraditos refractantes o cintas colgadas en los árboles, hay que volver sobre nuestros pasos y buscar la última marca. Fue un ascenso y descenso bastante fastidioso, porque venía de un cerro complicado y me esperaba otro peor. Todo a varias horas de que el sol volviera a calentar.
El PAS Quilanlahue 1 fue siempre un establo. Ese era mi recuerdo, y cuando lo vi a lo lejos, después de un largo camino de tierra, empecé a buscar dónde teníamos que doblar para llegar hasta ahí. Cuando vi la flecha que indicaba ir a la izquierda, en mi cabeza entendí que tenía que doblar a la derecha. Llevaba más de 90 kilómetros, y la experiencia, esta vez, me jugó una mala pasada. De pronto estaba cruzando entre altos pastizales, sin poder ver el suelo, creyendo que por ahí se escondía el sendero, hasta que dejé de confiar en mi instinto y volví sobre mis pasos, a la marca anterior. No sé cómo confundí una clara flecha en un sentido para el absolutamente contrario, pero así fue.
Llegué al puesto, en el kilómetro 94, cerca de las 7:30 de la mañana. El sol empezaba de a poco a aclarar el cielo, aunque es sabido que en esas horas iniciales del día, la temperatura baja todavía más. No quise entretenerme demasiado, y comencé a subir el Cerro Quilanlahue, cuya cima está a 1650 msnm. El gran desafío es que es un ascenso muy empinado, y para complicar a los que ya teníamos experiencia, este año lo subimos en el sentido inverso que otros años. Fue una subida larga y tediosa (como siempre). Igual la subí lo más rápido que pude, aunque los cuádriceps los tuviese en llamas. De a poco se iluminaban las montañas, pero mi sendero todavía estaba en sombra y el sol no me calentaba. No fue sino hasta que llegué casi a la cima, a las 8:45, que Febo asomó y sus rayos iluminaron el histórico sendero a la cima.
Comencé a bajar, pero me tuve que sentar un momento a comer algo. Resultó que mi plan de comer cada 40 minutos se vio un poco trunco desde que me puse los guantes de ski, unos 20 km antes. Me costaba mucho usar las manos para abrir envoltorios y comer, así que me arreglaba con lo de los puestos, o frenaba un minuto. Así fue que hice una nueva pausa, me senté en un tronco y comencé a comer. Cuando me incorporé para seguir, estaba temblando, empapado por mi propia transpiración.
En estos momentos es donde cuesta hacer un puño con la mano. Perdemos la motricidad fina, y los dedos duelen. La mejor forma de contrarrestarlo, en carrera, es volviendo al ruedo. En actividad, la sangre fluye y de a poco va calentando las extremidades. Bajé hasta el PAS Coihue, kilómetro 101,5, a las 9:45. Ya no me acordaba cuál era mi pronóstico, e intentaba adivinar a qué hora iba a llegar a la meta… si es que llegaba. No tenía dudas, pero sí miedo de que me volviese a agarrar hipotermia o deshidratación.
Ya pude guardar mis guantes de ski y recuperar la movilidad de mis manos. Pero aunque ahora podía abrir paquetes y comer con comodidad… estaba harto. Ya me costaba comer. Lo que era peor… ¡no había ido al baño desde hacía más de un día! Todo lo que había estado comiendo se había quemado… o se acumulaba en mi estómago. Temía estallar como un globo en cualquier momento. Un par de veces me escondí tras los arbustos para intentar ir de cuerpo, pero era imposible.
Evitando meter los pies en el agua, obligándome a tomar y comer, cantando canciones de Les Luthiers en mi cabeza y pensando en que el estómago no estallara, llegué al PAS del Lago (km 110), exactamente al mediodía, lo que marcaba 24 horas de carrera. Desde allí se llega a una de las postales más lindas de la carrera, la costa del Lago Lacar, que es además una de las partes más incómodas para correr. Los tobillos van bailando encima de las piedras, y no queda otra que armarse de paciencia o demostrar qué tan fuertes tenemos las articulaciones. Yo no me quise arriesgar.
Cuando me adentré nuevamente en los senderos, empecé a notar el cansancio. Ya no corría tan seguido, sino que caminaba vigorosamente. A un costado del camino, protegido precariamente por unos arbustos, pude ir finalmente al baño. No entraremos en más detalles.
El camino subía y bajaba. Intenté trotar todo lo que pude, esquivando rocas, piñas y ramas. A las 13:15 estaba en el PAS Quechuquina, donde el año pasado maté mi carrera con malas decisiones. Así fue que hice otra parada larga, de media hora, ya que aquí teníamos la tercera bolsa de corredor. Me cambié las medias y la ropa de abrigo, cargué más comida (que me costaba ingerir), volví a llenar la mochila de agua (algo que venía haciendo más o menos cada 4 horas) y salí.
Para mí este puesto era muy importante. El año anterior había salido casi inmediatamente después de llegar, solo para no perder tiempo. No hice uso de mi bolsa de corredor, y lo que seguía eran 15 kilómetros muy largos y tediosos. Esta vez no me iba a pasar. Además, 119 kilómetros marcaba la distancia que había hecho antes de derrumbarme en una carpa a la espera de que vengan a rescatarme. Este año, en cambio, me sentía muy entero, con energía y abrigo.
En esta parte el pánico empezó a apoderarse de mí. Me pasó algo muy difícil de explicar, pero voy a intentarlo. En una ultramaratón, uno va solo con sus pensamientos. Puede repasar conversaciones con otras personas, como si escuchara realmente sus voces. Puede sonar un tema en nuestra cabeza una y otra, y otra, y otra vez. Quizás uno escuche las notificaciones de un celular que no está ahí en ese momento, o ver a una persona nítidamente, con su ropa, las arrugas de la tela, diversos colores, solo para darnos cuenta de que era un tronco cuando la tenemos a 20 centímetros de la cara. Se mezcla la falta de sueño con el agotamiento. Yo empecé a escuchar voces (claro que no las imaginaba, era como si estuviese recordando una escena que no había vivido). Era como el barullo de una cena con amigos, donde todos hablan a la vez, e intentan que su voz suene por encima de la de los demás. Empezó como un murmullo y fue creciendo hasta que todos hablaban a la vez. Me preocupé. ¿Qué era eso que estaba imaginando? ¿Cómo podía relajarme y poner la mente en blanco? Intenté cantar mantras y meditar, pero funcionaba a medias. En el instante en que me relajaba, esas voces que hablaban a los gritos volvían. ¿Podía aguantar 50 kilómetros así?
Entonces me di cuenta de qué era lo que estaba mal: estaba caminando. En el instante en que empecé a trotar, aunque fuese lento y tortuoso, la cabeza volvía a quedar en paz. Quizás era mi subconsciente intentando alterarme para que no me relajara, que siguiera esforzándome. Tenía margen para aminorar la marcha, pero algo me pedía que no lo hiciera.
Hice mi mayor esfuerzo, comiendo lo que podía, tomando, corriendo, para que pasara la parte más larga de la carrera. Alcancé el Quilanlahue 2, kilómetro 134, a las 16:30. Me costaba comer, así que me aseguraba de al menos terminarme una botella de Powerade y comer cualquier cosa que hubiese en el puesto. Lo que menos rechazo me causaba era el membrillo. A veces, alguna banana. Me senté a descansar unos minutos. Para mí era un triunfo haber cruzado aquel punto donde el año anterior había coqueteado con la muerte (no exagero, necesité 6 bolsas de suero antes de que me dieran el alta en el Hospital). Salí optimista, porque la meta estaba ahí, al alcance de la mano.
Pero… algo no andaba bien. Me empezó a doler el estómago. Perdí la fuerza. Sentía que no podía correr más. Estaba abrigado, pero todos sabíamos que en breve íbamos a tener lluvia, y aunque faltara poco, el agua que venía esquivando toda la carrera podía caer del cielo y echar a perder todo mi esfuerzo.
Pensé en el Spartathlon. En un momento de aquella mítica carrera no quise comer más. También, a partir del kilómetro 100, mi estómago empezó a rebelarse. Al igual que esta carrera, me obligué a seguir comiendo, aunque fueran raciones mucho más pequeñas. El alivio vino cuando Germán, mi entrenador en aquel entonces, pidió que dejaran de presionarme para que comiera. Con lo que tenía en el estómago era suficiente. Quería llegar a ese mismo punto, pero la diferencia fue que esto pasó a poco más de 10 km de la meta, en llano, y yo tenía todavía varias horas por delante. Ya no quería llegar a la meta, sino a un punto donde me sintiera seguro de no tener que probar otro bocado.
Fue difícil, pero con constancia y paciencia fui avanzando. Algo me daba seguridad: constantemente alcanzaba y pasaba a otros corredores de 100 y 160 km. Varias veces tenía que pedir paso y, cuando se hacían a un costado, corría y los dejaba atrás. Así terminé llegando al Colorado 2, en el km 142,5, a las 18:00, con la luz frontal encendida (y con pilas nuevas), a pesar de que el sol todavía iluminaba. Aquí teníamos nuevamente la bolsa de corredor, pero hice bastante rápido. Tomé mi campera de guata, la bandera argentina, algo de comida, y salí. Quería aprovechar todo lo posible la luz que quedaba.
La cercanía con la meta me entusiasmaba. El dolor de estómago me quitaba el entusiasmo. Pero me mantenía en ese equilibrio, entre la alegría de llegar a la meta y el pánico de terminar internado. ¿Les conté que no tengo obra social todavía, porque la di de baja cuando me fui a vivir a Brasil? Bueno, eso.
Sentía que desde el último puesto no iba a tener la obligación de comer. Cada tanto tragaba un damasco desecado y rogaba que se quedara adentro de mi estómago. A pesar del miedo y las molestias, todo el tiempo pasaba corredores que caminaban sus últimos kilómetros. La luz del sol se iba apagando y las nubes de lluvia iban cubriendo el cielo. Me costaba calcular cuánto faltaba para el puesto. ¿Eran diez subidas antes de llegar? ¿Cuántas voy?
Cada tanto alcanzaba a un corredor que venía caminando a un ritmo relajado y, sin que diga nada, se hacía a un costado cuando me escuchaba venir trotando. Un chico que venía guiando a dos corredoras se hizo a un costado y dijo: «Chicas, dejen pasar que viene uno de 100 millas». Finalmente cayó la noche, y pasaron otras dos cosas casi al mismo instante: Llegué al PAS Bayos y comenzó a llover. Era el kilómetro 152, y el reloj marcaba las 19:40.
Me senté, saqué el teléfono y avisé a mis amigos que estaba a 9 km de la meta. Hice bien en detenerme porque en ese lapso dejó de llover. Comí alguna cosa, sabiendo que era lo último antes de llegar. De todos modos, me dio un antojo terrible de pan, así que pedí si me podían traer un poco a la meta. Me dolía la panza y me sentía un poco afiebrado. De hecho, empecé a convencerme de que iba a desmayarme en la meta, así que les rogué que de la meta me llevaran en auto directo a la cabaña. Salí del puesto totalmente abrigado, con la advertencia de que se venía una subida que no iba a olvidar en mi vida. Cuánta razón tenían…
El camino no presentaba muchas dificultades. Continué pasando corredores, a pesar de que empecé a sentir un ruido en el pecho cada vez que inspiraba. Era como un silbido. Intenté no pensar mucho en eso. Tampoco en la frente que la sentía caliente, ni el dolor de panza que venía cada vez que tomaba un sorbo de agua. Troté lo que pude, porque en un punto, un gendarme me indicó que tenía que girar, tomar una calle de tierra y «bajar». Debe haber sido irónico, porque comenzó una subida insoportablemente larga.
Convengamos que si una calle tiene una inclinación de dos o tres grados, no lo vamos a notar. A menos que llevemos más de 30 horas corriendo. Ahí sí se va a complicar. Lo único que quería era trotar a la meta para desfallecerme, ¡pero esa tenue subida no me dejaba! Caminé lo más rápido que pude, en un camino oscuro, iluminado solo por mi linterna y por algún corredor que pasaba. En un momento era tal mi agotamiento y la tensión en mi nuca, que decidí frenar un segundo. Quería estirar. De pie, en medio de la calle, me apoyé en los bastones, cerré los ojos y bajé la cabeza. Inmediatamente empecé a soñar. Abrí los ojos, asustado por la posibilidad de que el abrazo de Morfeo fuese para siempre, y continué mi lenta y tortuosa marcha.
Frené ante el cartel que decía «Meta a 4 km», y le saqué una foto. Para eso me tuve, me quité los guantes de ski, encendí el teléfono, y como 10 corredores me pasaron. Guardé todo y me prometí no volver a perder el tiempo.
Por suerte todo acaba en algún momento, y fue lo que pasó con la subida, a la que le calculé unos 3 km. Ya con la inclinación de la calle a mi favor, empecé a trotar. Así llegué a un sendero entre rocas que rodeaba el lago desde donde habíamos salido, casi un día y medio atrás. Nunca me dolieron las piernas ni las articulaciones, salvo en ese momento, cuando hice un mal movimiento y golpeé mi rodilla contra una roca. Ese sería el único dolor fuerte que me acompañaría los días siguientes.
Llegué a la calle, me separaban 800 metros de la meta, y la lluvia volvió. Troté, todavía afiebrado y con el silbido adentro de mis pulmones, guiado por los voluntarios y la policía que cortaba el tránsito para que pasara. Ya tenía la bandera de Argentina puesta de capa. Troté por esas cuadras interminables, hasta que doblé en la calle San Martín y vi el arco de la meta. Los vecinos aplaudían cuando pasábamos y yo agradecí a cada uno de ellos.
Las cuadras pasaban y la intensidad de la lluvia aumentaba. Yo solo podía ver el arco de llegada. Por eso me sorprendí cuando vi que tenía a mis amigos a mi lado, gritando y alentándome. Mi foco estaba puesto más adelante, en la meta. En ese «¡Dale! ¡Dale!» sentí que me estaban diciendo que corra, así que empecé a aumentar la velocidad. Las zancadas se hicieron más largas, el braceo más veloz, y cuando ya podía acariciar la llegada, hice lo que en mi cabeza fue un sprint digno de los 100 metros olímpicos. Cuando reviví ese momento en los videos que filmaron mis amigos, esa pasada a toda velocidad parece poco más que el trote regenerativo que hacemos al final de cada entrenamiento, pero sé que puse todo lo que me quedaba.
Crucé la mantilla que registró mi chip a las 21:44, después de casi 34 horas de carrera. Salvo el Spartathlon, que fue en llano y con poquísimo desnivel, jamás había estado tantas horas en actividad, casi sin parar. De hecho nunca había subido más de dos cerros en una misma carrera. Venía de fracasar en mi intento anterior de alcanzar la meta, pero esta vez me sentía absolutamente diferente. A pesar del sufrimiento, el miedo y la angustia, crucé el arco de llegada con energía de sobra.
Me pusieron la pesada medalla, me saqué fotos abajo de la lluvia (que volvía a apaciguarse) y me comí ese delicioso pan que mi cuerpo me estaba pidiendo. Finalmente caminé las cinco cuadras a la cabaña, porque no había lugar para estacionar y porque realmente podía. Tenía los pies secos, no me dolían las piernas, e inmediatamente que terminé, desapareció ese silbido en mi pecho. Me sentía… ¡genial! ¿Cómo podía ser? Tenía mis teorías, que desarrollaré mañana. Porque la idea de esta reseña era hablar puntualmente de la carrera, y después de 161 kilómetros y 33 horas con 45 minutos, la Patagonia Run había finalizado.
100 millas de Patagonia Run: La previa

Este fin de semana se corrió la novena edición de Patagonia Run, una carrera que me recomendaron en 2012 y a la que vuelvo cada año. Este dato cobra relevancia cuando agrego que mientras corría aquellos 100 km, en senderos y cerros de San Martín de los Andes, juré nunca más volver a correr en montaña. Y aunque tengo grabada en video esa promesa, cada año me las ingenio para romperla.
Aquel año era la tercera edición de Patagonia Run, y la primera vez que TMX y NQN Eventos organizaban la distancia de 100 kilómetros. En 2015 llevaron la prueba más larga a 120 km, en 2016 se fue a 130 km, en 2017 inauguraron los 145 km, y para este año ya inauguraron las 100 millas (160 km). El crecimiento progresivo, claramente, estuvo planeado.
Más allá de que era mi cita anual, se conjugaron muchísimas cosas en esta edición. Primero, que el año pasado había intentado correr esos 145 km, la distancia más larga en montaña de toda mi vida, y tuve que abandonar por hipotermia y deshidratación extrema en el km 119. Para las 100 millas podía corregir todos mis errores, que fueron muchos. Segundo, que el año pasado no fue mi primer abandono en una ultra de montaña. Allá a lo lejos, en mis inicios como corredor de ultramaratones, había intentado completar La Misión en Villa La Angostura, 160 km muy duros. Alcancé el km 112 antes de decir basta. Así es que tenía una cuenta pendiente con esa distancia y con Patagonia Run.
Pero había algo más. Desde que dejé de entrenar con Germán hace un par de años, no pude completar una prueba importante. Participé de carreras que, por mi preparación, me resultaban poco desafiantes. Los objetivos grandes, esos que me hacían sentir mariposas en el estómago, como la Patagonia Run o los 246 km del Ultra Desafío de 2017, por una causa u otra quedaron truncos. Necesitaba salir de la sombra de mi viejo entrenador y demostrarme que podía tomar todo lo que había aprendido y tener autonomía.
Entonces, tenía varias metas, pero dos objetivos bien claros: no deshidratarme y no sufrir hipotermia. Esto se resolvía armando una buena estrategia. Así fue que aproveché estar viviendo en Brasil y me compré en el Decathlon un gorro de polar extra, seis pares de medias (para cambiarme cada vez que me mojara) y un chaleco. Ya en Buenos Aires conseguí una remera térmica muy gruesa en Mercado Libre y una campera parecidas a las de pluma, pero de guata (o sea, veganas), en el Once. Ya mi eterna nutricionista, Romina Garavaglia, me había sugerido para el Spartathlon beber agua cada 20 minutos (o medio litro por hora) y comer cada 40 minutos. Así que tomé esa determinación, y empecé a calcular cuántos sorbos de agua equivalían a 500 cc en 60 minutos (son cinco). También en Brasil compré damascos desecados, bananinhas (unas bananas comprimidas, hechas un rectángulo) y bayas de goji. En el Barrio Chino y en dietéticas conseguí cous cous, pretzels, pasas de uva, barritas de cereal (con gustos e ingredientes muy variados), empanadas de seitán (este año no pensaba cocinar), y ya en San Martín compré galletitas Cachafaz, manzanas, y algo nuevo: unas pastillas con sales que vendían en la Expo de la carrera. Esta compra fue por puro pánico, ya que no quería sufrir hiponatremia, algo que ya experimenté en otras ultras.
El tema es así, en el recorrido suelen dar agua con bajo contenido de sodio, algo muy malo para los corredores que no sufrimos de hipertensión. No iba a estar 36 horas a bebidas isotónicas, en ya había probado en otras ediciones ponerle sales rehidratantes al agua de mi mochila (queda espantoso). Estas pastillas tenían gusto a naranja, y con 50 mg de sodio cada una, la idea era tomarlas cada 2 horas.
Ya más o menos resuelto lo que iba a comer y beber, además de todo el abrigo extra que iba a llevar, quedaba el tema del entrenamiento. Como dije antes, quería tener autonomía, así que me armé planes para reforzar mi fuerza de piernas, con saltos en banco, sentadillas, estocadas, progresiones, y muchas cuestas. Tuve la suerte de estar en Rio de Janeiro, donde en un principio entrenaba dos o tres veces en el Morro da Urca (una subida de 900 metros con 200 metros de desnivel positivo). Al ser un suelo de tierra y algunas piedras, se parecía bastante a la montaña. En mi último mes allá descubrí que se podía subir al Corcovado a pie, donde está el Cristo Redentor, así que iba con mi mochila hidratadora, para acostumbrarme a su peso, y subía lo más rápido que podía. Eran mañanas calurosas, donde transpiraba tanto que se me empapaban las medias, pero me fascinaba exigirme así. Eran 3,5 km con un desnivel positivo de 800 metros, en senderos todavía más técnicos que los de Urca.
En medio de esta preparación, donde mi foco estaba en volver a Argentina y hacer las 100 millas, me separé. No fue planeado, pero se venía gestando. Nos queríamos (nos queremos) mucho con Lu, pero vivíamos vidas muy diferentes bajo el mismo techo. Reconozco que me encerré en mis entrenamientos, quizá poniendo más distancia de la que había, ya que me iba tres o cuatro horas, y cuando volvía solo hablaba de lo que había hecho y qué cosas me faltaba comprar. La situación financiera no era buena, y solo seguía adelante con la carrera porque ya estaba toda paga de muchos meses antes. Entrenar se convirtió en el escapismo para una relación que no funcionaba, más allá de que los dos nos aferrábamos mucho a ella. Finalmente vine a Buenos Aires, no con la excusa de viajar a San Martín de los Andes, sino para instalarme definitivamente.
El viaje a la Patagonia no empezó bien. Camino al aeropuerto, me di cuenta que me había olvidado mi certificado médico, requisito imprescindible para correr. En una edición me olvidé el DNI en casa, y después de llorar y suplicar, me inscribieron igual (no fue fácil, pero logré conmover a alguien que hizo la excepción). Lo del certificado no suena a algo en lo que puedan negociar. La suerte estuvo de mi lado, y una amiga médica, a quien no nombraré para no comprometer, me hizo un certificado en el último segundo. Pero eso no fue todo. La aerolínea Andes extravió mis bastones, los cuales se despacharon en Aeroparque pero nunca llegaron a destino. Para colmo venían con otro par de mi amigo Fran, y se los venía trayendo desde el Decathlon de Rio de Janeiro. Aunque hicimos el reclamo y esperamos a que los encontraran, compramos cada uno bastones nuevos. El tiempo apremiaba.
El pronóstico del tiempo cambiaba día a día, pero existía la amenaza de lluvia, en especial hacia la tarde del sábado. Eso me obligó a poner más atención al abrigo y a sumar una capa de lluvia para el final. Parte de la estrategia, además de la comida y el agua, es el de la ropa, y esto se arma con los drop bags. Estos son puestos donde la organización lleva bolsas que uno deja previamente, y ellos las entregan allá. Como se inauguraban las 100 millas, a pedido de los corredores sumaron un punto nuevo de bolsa, así que teníamos tres colores para cada destino. La azul era la de Puentes de Luz, el primer puesto, que además era nuevo y se ubicaba en el kilómetro 55,5. La roja era la del Colorado, por donde pasábamos en el kilómetro 83 (después de hacer cumbre en el cerro del mismo nombre), y que luego visitábamos por segunda vez faltando 18 km para la meta. O sea, este puesto contaba doble, por lo que llevaba doble ración de ropa y comida. Por último estaba la bolsa amarilla, que representaba al Quechuquina, ubicado en el kilómetro 119,5. Este punto era clave para mí. Por un lado, era la distancia donde más o menos había abandonado el año pasado. Además, no había hecho uso de mi bolsa para cambiarme la ropa, por correr con los segundos contados, decisión que derivó en mi hipotermia. Tenía que hacer las cosas bien. Solo se fracasa cuando no se aprende.
Entre las tres bolsas dejé muchísima ropa de abrigo, en especial medias para cambiarme constantemente, ya que en 2016 sufrí mucho por correr con los pies mojados. Debo haber llevado 16 pares. Tenía dos chalecos, dos camperas, buzos, remeras térmicas, dos gorros de polar, una cantidad indecente de cuellos tubulares, la campera de guata, tres pares de guantes (primera piel, de micropolar y de ski), una baklava, y seguramente muchas cosas más que ahora estoy olvidando. Además dejé pilas de repuesto para la linterna frontal y la bandera de Argentina, que tenía planeado levantar en la meta. Esto era, si llegaba. En otro arranque de pánico me compré un gorro Windstopper, a pesar de que llevaba dos de micropolar. Pero es el peligro de tener dinero en la cuenta y mucho miedo de pasarla mal.
Con las bolsas ya entregadas, a las 20 hs del jueves fue la charla técnica, donde el director Marcelo Parada daba sus indicaciones y repasaba el recorrido. Él mismo bromeaba que nos íbamos a acordar de él y de su familia en ciertas partes, ¡y tenía mucha razón!
Ya habíamos hecho la inscripción, buscado la remera oficial, nos tomamos fotos, dejamos las bolsas (organizadas como nos imaginábamos que íbamos a necesitar), fuimos a la charla técnica, comimos toneladas de hidratos de carbono… solo quedaba correr.
El viernes me desperté a las 7 y me quedé dando vueltas en la cama, hasta que no me aguanté y me levanté. Me di una ducha caliente (algo que se convertiría en mi obsesión durante las heladas horas de la noche), desayuné en forma abundante, me envaseliné los pies y las partes privadas, me vestí y me fui hasta la meta. Tuvimos la gran suerte de hospedarnos frente al lago, así que el arco de largada estaba a 50 metros de nuestra puerta de entrada. Aunque estaba fresco, el sol brillaba y había pocas nubes.
Toda la estrategia que había armado no era únicamente para mí. El año pasado habíamos intentado los 145 km con mi amigo Fer, y él venía con mucho agotamiento por lo que abandonó unos kilómetros antes que yo. La revancha era para los dos, así que íbamos a intentar las 100 millas los dos juntos.
Pasamos por el arco, donde confirmaron que se leían nuestros chips en forma correcta, nos acomodamos hacia el final de los 180 inscriptos en esa distancia, y a las 12 en punto comenzó la carrera.
Acercándome a la Patagonia

Todo tiene un final. Todo termina. Una carrera. Este blog. Un matrimonio. Quizá tenga que ver con la imposibilidad de revertir la entropía del universo. O con eso de que todo está en constante transformación, mutando y evolucionando.
Semana 52 va a cumplir 8 años en julio. No estoy actualizando diariamente como en aquellos días, pero me resulta fascinante tener una constante de casi una década en mi vida. ¿Qué otras cosas siguen presentes, como en 2010? Mi pasión por correr, mis inconformidad con mi cuerpo (aunque no al mismo nivel de desesperación como en aquellos días), mi trabajo como diseñador gráfico, mis amigos. Y si me acuerdo de algo más, lo sumaré a la lista en una eventual edición de esta entrada.
Pero mucho ha cambiado desde entonces. Mi cuerpo, con el que nunca estaré 100% conforme. Era vegetariano, pero me hice vegano (dejando de lado en el proceso la pizza con queso, las salchichas de soja, y muchas cosas que no sabía que tenían proteína animal). Corrí el Spartathlon, una de las pruebas a pie más duras del mundo. Inicié amistades, perdí otras, recuperé algunas. Conocí a mi futura esposa, tuve la boda que siempre soñé, me mudé a Brasil, y me terminé separando. Los motivos son muchos, y yo que he contado tantas cosas privadas en este blog, prefiero reservarme en esto para no dañar a otra persona. Basta con decir que intentamos, y que a veces el amor no alcanza.
Mientras mi matrimonio se iba marchitando, la Patagonia Run era lo único que me motivaba. Iba a entrenar tres veces a la semana al Corcovado, donde invertía dos horas en exigir mi cuerpo en ascenso. No era lo mismo que San Martín de los Andes, ya que corría con 30 grados, mientras que en el sur me esperan temperaturas bajo cero, pero me servía para calmar mi ansiedad y llegar a esa fecha. Finalmente terminé acelerando mi regreso a Buenos Aires. Mentiría si dijera que nos extraño a Lu y mi vida en Río. De hecho, preferiría no separarme. Pero seguir implicaba que dos personas dejen de lado su propia felicidad, y no era negocio para ninguno.
En este nuevo empezar, me hice un nuevo tatuaje, volví a convivir con mis padres, y estoy embarcado en este escapismo que es el Running. Literalmente embarcado porque estoy escribiendo esto arriba de un avión. Y sé que se trata de eso, de tapar una situación triste. Son 100 millas, quizás una prueba más dura que el Spartathlon, pero me dio un foco. Fui mucho la gimnasio, tanto en mi último mes en Brasil como en el primero de vuela en Argentina, repasé todos mis errores le año pasado, compré equipo para no pasar frío y planifiqué bien mi alimentación. Puse en práctica todo lo que aprendí.
Y el Running (o el utramaratonismo) tiene un poco eso, aplicar el aprendizaje para tratar de mejorar. Es algo que también quiero replicar en otros aspectos de mi vida. Todo esto no quiere decir que no esté ansioso y con muchos nervios. La paso muy mal antes de volar, no porque tenga miedo de hacerlo, sino porque siempre tengo esa paranoia de que no me van a dejar embarcar por algún motivo. Camino al aeropuerto, siempre pienso «¿Qué me habré olvidado?» (ahí tienen otra constante de los últimos 8 años). Esta vez me dejé la cámara de fotos y le apto médico. No es la primera vez que me pasa. Por suerte, tengo tiempo para resolverlo.
A pesar de que la vida es cambio, a veces buscados y otras no, me gusta pensar en todo lo que soy, lo que logré y lo que podría llegar a hacer. No puedo evitar sentirme triste por mi matrimonio, pero no es el fin de mi camino, sino una parada intermedia. Quizá mi problema fue creer que era un punto de partida y haberle puesto tantas expectativas. Bueno, no quería que esta entrada girara exclusivamente alrededor de mi ruptura. Estoy en vuelo, camino a Bariloche, paso previo a llegar a San Martín de los Andes. Me espera una gran aventura, y después volver a casa y retomar definitivamente mi vida.
En 8 años cambiaron muchas cosas. ¿Quién sabe qué voy a ver en 2026, cuando mire para atrás? Ojalá que otro campeonato mundial de fútbol para la Argentina, entre otras cosas, pero tanto incorporé en este tiempo, que sé que todavía me esperan aventuras, alegrías y enseñanzas por delante.
Cómo es mi preparación para Patagonia Run

Falta poco más de un mes para Patagonia Run, y cuando vi que en su Fan Page varios corredores compartían sus entrenamientos y tips de carrera, se me ocurrió preguntarles si querían que escribiera algo similar. Creo que los atrajo la idea de que sea un argentino viviendo y entrenando en Brasil.
Finalmente publicaron mi texto, perdido en la descripción de un video de 21 segundos donde estoy corriendo en el Morro de Urca, así que decidí rescatarlo. Una, porque no hay mucho para leer sobre el entrenamiento de un ser humano normal que no vive de ganar ultramaratones de montaña. Dos, porque el título de mi texto, que se los pasé yo, es el mismo que usé dos entradas atrás, y es inexacto: lo que escribí es cómo me preparo, y no cómo completar la prueba. Para eso haría falta otro texto, donde dar consejos para no sufrir hipotermia ni deshidratación extrema como me pasó el año pasado.
Es gracioso porque este texto lo escribí antes de empezar el gimnasio, donde estoy haciendo casi todo el trabajo de fortalecimiento de espalda, brazos y core, sino que después descubrí que se puede subir al Corcovado a pie. Eso merece un post aparte que espero escribir en breve. Así que, sin más preámbulos, aquí está cómo estoy preparando (más o menos) esta inminente ultra de montaña:
Dicen que no hay que copiar la fórmula de otro corredor, pero me gustaría compartirles cómo es mi preparación para encarar las 100 millas de Patagonia Run.
Si vas a correr estos 163 km, podría suponer que no es tu primera ultramaratón de montaña y que, faltando menos de tres meses para la largada, hace rato que ya empezaste a entrenar. Un corredor de ultra generalmente está siempre activo, y cuando se acerca la fecha de la prueba, es momento de hacer los últimos ajustes.
Actualmente estoy haciendo tres clases de entrenamientos. Por un lado, el trabajo de fondos para desarrollar resistencia. Los hago con una botella de 500 cc de agua, y corro entre 30 y 50 km. En julio me mudé de Zona Norte del Gran Buenos Aires a Rio de Janeiro, en Brasil. No solo se modificaron mis paisajes, sino también las temperaturas de mis fondos. El recorrido que armé, donde atravieso el Aterro do Flamengo, termina en el Aeropuerto Santos Dumont, parada estratégica para rellenar la botella de agua y seguir corriendo.
El segundo pilar de mi entrenamiento son los circuitos de fuerza. En la montaña, levantar las piernas para ascender involucra muchos músculos, entre ellos los abdominales. Por eso es importante desarrollar el “core” (o sea, toda la región abdominal y la parte baja de la espalda). No es solamente hacer bolitas, sino también realizar ejercicios lumbares, dorsales y fortalecimiento de glúteos y cadera. Además intento no dejar de lado las flexiones de brazos y el desarrollo de los hombros y la espalda, para soportar el peso de la mochila y ayudarme con los bastones.
Y dejo para el final la parte que más me divierte de mis entrenamientos: la potencia de piernas. Aquí me preparo para la montaña con lo que la ciudad me permita. Además de las progresiones y los cambios de ritmo (tanto en llano como en cuestas), fortalezco los cuádriceps haciendo 3 series de 20 saltos subiendo al banco de una plaza, o también 3 sentadillas de 30 segundos en una pendiente (con los muslos alineados con el horizonte). Otro trabajo interesante es el de correr en escaleras, haciendo tres series subiendo primero de a un escalón, luego de a dos y por último de a tres. Siempre aprovecho el descenso para bajar de costado, como debería hacer en la montaña (así, si me caigo, lo hago de espaldas). También subo en estocadas o en sentadillas con salto, 3 series de 15, y cuando vuelvo a casa dejo el ascensor de lado y subo por las escaleras.
Al principio hacía todos los ejercicios de potencia, en especial las progresiones, cuestas y trabajo en escaleras, solo con mi botellita de medio litro de agua, pero ahora incorporé la mochila con un peso similar al que tendré en la carrera. Por supuesto que esto hace que el entrenamiento sea mucho más desgastante, pero busco acostumbrarme a subir y bajar con esa presión sobre mis hombros. Como dije, el objetivo es emular todo lo posible a la montaña y lo que viviremos en abril… aunque esté entrenando con 35 grados a la sombra y un mono saltando de un árbol a otro por encima de mi cabeza.